Translations 677
Martí Alliance: News Release
- English
- Español
Martí Alliance – News Release
Miami, October 16, 2017
Sent by: Andrés Gómez
A CubaNews translation by Walter Lippmann.
YES TO RELATIONSHIPS AND TRIPS TO CUBA
CARAVAN OF CARS THIS SATURDAY OCTOBER 21, AGAINST THE UNUSUAL AND ARBITRARY MEASURES OF THE ADMINISTRATION OF TRUMP AGAINST THE CUBAN PEOPLE THAT EVENTUALLY WILL HURT OUR RIGHT TO TRAVEL TO CUBA FREELY AND WITHOUT FEAR
Miami.- The Cuban emigration organizations that in Miami comprise the Alianza Martiana coalition: the Antonio Maceo Brigade, the Martiana Alliance – as an individual organization, the José Martí Association, the Women’s Association for the Family, the Bolivarian Circle of Miami and the Circle of Intellectuals of Miami, call their members and all people of good will to participate in these moments of crisis to a new caravan of cars to be held this Saturday, October 21.
We need to make public our repudiation of the unjustified and unjustified measures taken by President Trump that have as their obvious intention to destroy the relations that have been gradually developing during the last almost three years between the peoples and governments of the United States and Cuba.
We must publicly reject the restoration of a war policy by US governments. against the Cuban people, against our families in Cuba. Against our inalienable right to be able to travel to Cuba freely, without restrictions, to share with our loved ones in Cuba.
Trump and Marco Rubio and company have no family in Cuba. We do have them, and we want them.
As always the participants in the caravan will begin to meet in the parking lot of the Youth Fair, whose entrance is at Coral Way (Calle 24 del S.W.) and the traffic lights at Avenue 112. THIS TIME FROM 11:30 AM. To leave later to transit for important streets of our city. ///
ALIANZA MARTIANA NOTA DE PRENSA
NOTA DE PRENSA
ALIANZA MARTIANA
Miami, 16 octubre de 2017
Envía: Andrés Gómez
SÍ A LAS RELACIONES Y A LOS VIAJES A CUBA
CARAVANA DE CARROS ESTE SÁBADO 21 DE OCTUBRE, EN CONTRA DE LAS INJUSTAS Y ARBITRARIAS MEDIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP CONTRA EL PUEBLO CUBANO QUE EVENTUALMENTE PONDRÁN EN PELIGRO NUESTRO DERECHO DE VIAJAR A CUBA LIBREMENTE Y SIN TEMOR
Miami.- Las organizaciones de la emigración cubana que en Miami integran la coalición Alianza Martiana: la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana –como organización individual-, la Asociación José Martí, la Asociación de Mujeres a favor de la Familia, el Círculo Bolivariano de Miami y el Círculo de Intelectuales de Miami, convocan a sus miembros y a todas las personas de buena voluntad a participar en estos momentos de crisis a una nueva caravana de autos a realizarse este próximo sábado, 21 de octubre.
Necesitamos hacer público nuestro repudio a las abusivas e injustificadas medidas tomadas por el presidente Trump que tienen como obvia intención destruir las relaciones que poco a poco se han ido desarrollando durante los últimos casi tres años entre los pueblos y gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Tenemos que rechazar públicamente la restauración de una política de guerra por parte de los gobiernos de EE.UU. contra el pueblo cubano, contra nuestras familias en Cuba. Contra nuestro inalienable derecho de poder viajar a Cuba libremente, sin restricciones, a compartir con nuestros seres queridos en Cuba.
Trump y los Marco Rubio y compañía no tienen familia en Cuba. Nosotros sí las tenemos, y las queremos.
Como siempre los participantes en la caravana comenzarán a reunirse en el parqueo del Youth Fair, cuya entrada está en Coral Way (Calle 24 del S.W.) y el semáforo de la Avenida 112. ESTA VEZ A PARTIR DE LAS 11:30 AM. Para partir más tarde a transitar por importante calles de nuestra ciudad. ///
Leon Trotsky, Selected Texts, Introduction
- English
- Español
This part right here is where the English goes. It’s a Translation in Process. Which is what was used as a place holder. If you look at the preview you’ll see that this text is on the English Tab. So replace it with the English you want in the post.
Leon Trotsky, Selected Texts, Introduction
Selection, introduction and epilogue by Fernando Rojas
Contents Note to editors
1 About the compiler
2 Introduction
3 Fernando Rojas Chronology
17 Results and outlook
The particularities of historical development
23 2. City and capital
30 3. 1789‑1848‑1905
Revolution and the Proletariat
45 5. The proletariat in power and the peasantry
51 6. The proletarian regime
The preconditions of socialism
61 8. The Workers Government in Russia and Socialism
Europe and the Revolution
82 Appendix.
Preface (1919) 90 Three Conceptions of the Russian Revolution
97 The Bolsheviks and Lenin
117 Theses on industry
The general role of industry in the socialist structure
Assets and liabilities in the first period of the New Economic Policy
147 3. The problems and methods of planned industrial activity
148 4. Trusts, their role and the necessary reorganisation
152 5. Industry and commerce
154 6. The factory
155 7. Calculation, assessment and monitoring
156 8. Wages
Finance, credit and tariffs
158 10. Foreign capital
160 11. Plant managers, their position and problems; the education of a new generation of technicians and managers
160 12. Party institutions and economic institutions
162 13. The Graphic Industry 164 Speech at the 13th Party Congress
165 Danger of bureaucratisation
166 The generational problem
170 Fractions and groupings
172 Plan issues
174 About errors
179 Address to the XV Conference
183 And now? (Fragment)
219 Introduction
219 I. Social Democracy
224 II. Democracy and fascism
230 III. Bureaucratic ultimatism
238 IV. The zigzags of the Stalinists on the question of the united front
246 VIII. For the united front to the sóviets as the supreme organ of the united front
256 X. Centrism “in general” and centrism in the Stalinist bureaucracy
262 XI. The contradiction between the economic successes of the USSR and the bureaucratisation of the regime
271 XII. The Brandlerians (KPDO) and the Stalinist bureaucracy
278 XIII. The strategy of the strikes
287 XIV. Workers’ control and collaboration with the USSR
296 XV. Is the situation desperate?
304 Conclusions
311 Economic development and the zigzags of leadership, “war communism”, “New Economic Policy” (NEP) and the orientation towards the affluent peasantry
315 A sudden turnaround: “the five-year plan in four years” and complete collectivization
323 Socialism and the State
333 The transitional regime
333 program and reality
336 The dual character of the Soviet State
338 Gendarme and socialized destitution
341 “The complete victory of socialism” and “the consolidation of the dictatorship”.
344 Increasing inequality and social antagonism
348 Misery, luxury, speculation
348 The Differentiation of the Proletariat
354 Social contradictions of the collectivized village
358 Social physiognomy of the leading media
362 What is the USSR?
369 Social relations
369 State capitalism?
377 Is bureaucracy a ruling class?
379 The problem of the social character of the USSR is not yet solved by history
382 The USSR at war (Excerpt)
385 The German-Soviet Pact and the character of the USSR
385 Is it a cancer or a new organ?
386 The early degeneration of bureaucracy
387 The conditions for the omnipotence and fall of the bureaucracy
387 And what will happen if the socialist revolution does not take place?
388 The present war and the destiny of the modern society
389 The theory of “bureaucratic collectivism
390 The Proletariat and its Leaders
392 Totalitarian dictatorships, the consequence of an acute crisis, and not of stable regimes
394 Orientation towards the world revolution and the regeneration of the USSR
395 Foreign policy is the continuation of domestic policy
396 The defense of the USSR and the class struggle
397 Introduction
ENGLISH TRANSLATION PENDING
LEON TROTSKY: Obras Escogidos
Selección, introducción y epílogo de Fernando Rojas
Índice Nota a la edición
1 Sobre el compilador
2 Introducción
3 Fernando Rojas Cronología
17 Resultados y perspectivas
23 1. Las particularidades del desarrollo histórico
23 2. Ciudad y capital
30 3. 1789‑1848‑1905
36 4. Revolución y proletariado
45 5. El proletariado en el poder y el campesinado
51 6. El régimen proletario
55 7. Las condiciones previas del socialismo
61 8. El Gobierno obrero en Rusia y el socialismo
77 9. Europa y la revolución
82 Apéndice.
Prefacio (1919) 90 Tres concepciones de la Revolución Rusa
97 Los bolcheviques y Lenin
117 Tesis sobre la industria
144 1. El rol general de la industria en la estructura socialista
144 2. El activo y el pasivo en el primer período de la Nueva Política Económica
147 3. Los problemas y los métodos de la actividad industrial planificada
148 4. Los trusts, su papel y la necesaria reorganización
152 5. La industria y el comercio
154 6. La fábrica
155 7. El cálculo, el balance y el control
156 8. Los salarios
157 9. Las finanzas, el crédito y los aranceles
158 10. El capital extranjero
160 11. Los gerentes de planta, su posición y sus problemas; la educación de una nueva generación de técnicos y de gerentes
160 12. Las instituciones del partido y las instituciones económicas
162 13. La industria gráfica 164 Discurso en el XIII Congreso del Partido
165 Peligro de burocratización
166 El problema generacional
170 Fracciones y agrupaciones
172 Cuestiones del plan
174 Acerca de los errores
179 Discurso a la XV Conferencia
183 ¿Y ahora? (Fragmento)
219 Introducción
219 I. La socialdemocracia
224 II. Democracia y fascismo
230 III. El ultimatismo burocrático
238 IV. Los zigzags de los estalinistas en la cuestión del frente único
246 VIII. Por el frente único a los sóviets como órgano supremo del frente único
256 X. El centrismo «en general» y el centrismo en la burocracia estalinista
262 XI. La contradicción entre los éxitos económicos de la URSS y la burocratización del régimen
271 XII. Los brandlerianos (KPDO) y la burocracia estalinista
278 XIII. La estrategia de las huelgas
287 XIV. El control obrero y la colaboración con la URSS
296 XV. La situación, ¿es desesperada?
304 Conclusiones
311 El desarrollo económico y los zigzags de la dirección, el «comunismo de guerra», la «Nueva Política Económica» (NEP) y la orientación hacia el campesinado acomodado
315 Viraje brusco: «el plan quinquenal en 4 años» y la colectivización completa
323 El socialismo y el Estado
333 El régimen de transición
333 Programa y realidad
336 El doble carácter del Estado soviético
338 Gendarme e indigencia socializada
341 «La victoria completa del socialismo» y «la consolidación de la dictadura»
344 El aumento de la desigualdad y de los antagonismos sociales
348 Miseria, lujo, especulación
348 La diferenciación del proletariado
354 Contradicciones sociales de la aldea colectivizada
358 Fisonomía social de los medios dirigentes
362 ¿Qué es la URSS?
369 Relaciones sociales
369 ¿Capitalismo de Estado?
377 ¿Es la burocracia una clase dirigente?
379 El problema del carácter social de la URSS aún no está resuelto por la historia
382 La URSS en guerra (Fragmento)
385 El pacto germano-soviético y el carácter de la URSS
385 ¿Se trata de un cáncer o de un nuevo órgano?
386 La temprana degeneración de la burocracia
387 Las condiciones para la omnipotencia y caída de la burocracia
387 ¿Y qué pasará si no tiene lugar la revolución socialista?
388 La guerra actual y el destino de la sociedad moderna
389 La teoría del «colectivismo burocrático»
390 El proletariado y sus dirigentes
392 Las dictaduras totalitarias, consecuencia de una crisis aguda, y no de regímenes estables
394 La orientación hacia la revolución mundial y la regeneración de la URSS
395 La política exterior es la continuación de la política interna
396 La defensa de la URSS y la lucha de clases
397 Introducción
A Alejandro II, el zar que abolió la servidumbre en 1861, los rusos le llamaban «el libertador». A Alejandro III, quien sucediera en 1881 al anterior, víctima de la organización revolucionaria terrorista «la voluntad del pueblo», le decían «el pacificador».1 Nicolás II, que ascendió al trono en 1896, no pudo ostentar ningún mote. Reinaba poco más de un lustro cuando declaró una guerra a Japón que costó a los rusos miles de muertos y la humillación nacional más grande desde la guerra de Crimea.2
Devastado por la contienda y sumido en una crisis que el fin de la servidumbre no había podido resolver, el país se agitaba, sacudido por las luchas obreras que conducía el mejor organizado de los partidos socialdemócratas de la época, a pesar de su escisión en dos tendencias: menchevique y bolchevique.
La escasez, la subida de precios y un crudísimo invierno justificaron la procesión pacífica de miles de habitantes de San Petersburgo el 9 (22) de enero de 1905. Iban a pedirle mejoras al padrecito zar. La historiografía soviética afirmó siempre que un provocador era el responsable de haber movilizado a la población de la capital rusa en circunstancias de altísima tensión social y política. Con independencia del crédito que merezca esta aseveración, la inconformidad iba a desatarse de cualquier modo.
El zar ordenó disparar sobre la manifestación.
Sucedió lo inevitable: la crisis nacional estalló en una revolución. En menos de un año los obreros organizaron los sóviets, los principales dirigentes del partido regresaron al país, surgieron las milicias armadas y se produjo la insurrección en Moscú. El movimiento evolucionó desde la agitación general a las manifestaciones obreras aisladas con determinado nivel de organización, de ahí a la huelga general y de esta a la insurrección moscovita de diciembre de 1905. En apretado cuadro pudo apreciarse el desarrollo político de los obreros y sus líderes, y también sus debilidades organizativas. Una adecuada expresión del panorama político en el campo revolucionario fue la elección de León Trotski, cuya posición pretendía ser equidistante de las dos fracciones socialistas principales, como presidente del sóviet de San Petersburgo.
La guerra campesina y la lucha de los pueblos oprimidos por el zarismo necesitaron seis meses más para abarcar el inmenso país y los obreros no pudieron sincronizar sus acciones con el movimiento rural.
La sangre de los obreros de Moscú, las promesas del zar y la reforma económica del ministro Stolipin consumieron a la revolución ya en los primeros meses de 1907.
El «ensayo general de la Revolución de Octubre» dejó a los rusos la extraordinaria experiencia del sóviet como organización de poder, reveló la crisis definitiva del régimen zarista, expresó las contradicciones del capitalismo en Rusia en su compleja interconexión con antiquísimas reminiscencias feudales y aproximó temporalmente a las dos fracciones socialdemócratas, que en el propio 1905 celebraron su congreso de unificación. No debe escapar al lector este último hecho cuando indague en la polémica de Lenin con los mencheviques. En 1905 —y hasta 1912— las fracciones del POSDR se consideraban integrantes de un único partido.
En el año 1905, la fuente del cambio era una gigantesca crisis nacional en todos los órdenes de la vida social. Ninguna clase, grupo o estamento podía continuar soportando el estado de cosas. La gran masa de la población quería vivir de otra manera, supuesta en las mentalidades grupales como mejor. No importaba el planteamiento estratégico o táctico de las fracciones políticas más que el elemental deseo colectivo de una transformación radical, que se imaginaba tan colosal como ambigua.
La hegemonía proletaria, además de una necesidad estratégica, fue una evidencia. Ninguna clase fue más consecuente.
Doce años de la más oscura reacción no pudieron evitar la bancarrota definitiva del zarismo.
Introducción
1905 en el marxismo
Para la fecha de la Revolución Rusa un importante sector de la socialdemocracia internacional había abjurado de la idea misma de la revolución. En Rusia los mencheviques concebían el movimiento, en el mejor de los casos, solo como una revolución burguesa. Ni ellos ni los más audaces de sus correligionarios en Europa otorgaban a Rusia la posibilidad de hacer alguna vez, o por lo menos en un período histórico breve, una revolución socialista. Los bolcheviques se oponían a este último extremo, pero coincidían en la idea de que la revolución que se iniciaba era esencialmente antifeudal. Bolcheviques y mencheviques concordaban en la idea de una revolución nacional que fortalecería las relaciones de producción capitalistas.
Lenin aportó en ese momento una idea capital para todo el desarrollo posterior del marxismo. Como ya se había esbozado en 1848 y, sobre todo, como se demostró en los procesos históricos que desembocaron en la formación de los Estados nacionales en Alemania e Italia, las burguesías nacionales no estaban ya dispuestas no solo a encabezar, sino ni siquiera a participar apenas en las transformaciones antifeudales. La contradictoria coexistencia de rasgos feudales y capitalistas en el entramado socioeconómico de Rusia y Europa oriental, desde fines del siglo xix, echaba a las burguesías en brazos de las más reaccionarias monarquías, por temor a la consecuente escalada de las revoluciones hacia transformaciones de corte socialista. De esta tendencia verificada y verificable surgieron la teoría de la revolución permanente de Trotski y la prefiguración leninista de la posibilidad de la revolución mundial desde el llamado «tercer mundo», que cristalizara definitivamente como postulado teórico en 1923.
La aparente equidistancia de Trotski de bolcheviques y mencheviques significa aproximarse a los primeros en cuanto al hecho de producir y aun encabezar la revolución misma, y a los segundos —lo cual a los ojos de este autor resulta decisivo— en cuanto a la imposibilidad absoluta de la revolución socialista en los marcos nacionales.
En cuanto a la revolución permanente casi es suficiente distinguir entre las dos aproximaciones de Marx al término que Trotski utilizara indistintamente, sin que ello implique tacharlo de manipulador: sencillamente, este último abordó el asunto en circunstancias reales y teóricas mucho menos «puras» que las que Marx analizó. Se trataba, por un lado, de la idea del triunfo de la revolución al mismo tiempo en los países «más avanzados» de la Europa Occidental y, por otro, de la idea del tránsito de la revolución por fases sucesivas hasta el comunismo, sin otra interrupción que no fuera la sucesión inmediata de clases, grupos sociales o partidos en el poder político nacional. En 1905 Trotski se refería esencialmente a esta segunda versión de la revolución permanente, restringiéndola a su visión táctica del desarrollo de la Revolución Rusa y subrayando su inevitable integración con la revolución en Europa.
Toda vez que Rusia no podía por sí sola ni hacer la revolución burguesa —porque la burguesía no la quería—, ni la socialista, el proletariado tendría que tomar el poder de inmediato, resolver las tareas pendientes de la burguesía, y solo se mantendría en el poder con el concurso de la revolución proletaria en Occidente.
En cualquier caso, el creativo apego del presidente del primer sóviet de Petrogrado —que lo fue también del que tomó el poder en 1917— a la ortodoxia marxista hacía su posición mucho más comprensible y menos contradictoria en las mentes de los ideólogos contemporáneos3 que la más sutil, compleja y —en la distancia— audaz posición de Lenin, que parecía insostenible a los ojos de la mayoría de los marxistas de la época, empezando por Trotski, con independencia de que se situaran a la izquierda o a la derecha del canon socialdemócrata (menchevique, si se trata de Rusia) imperante.
En la polémica, Lenin carga las tintas sobre los mencheviques y, en tanto Trotski pertenecía anteriormente a esa corriente, Lenin asume como hecho incontrovertible la militancia de este en la posición de aquellos. Solo menciona dos veces y de pasada a su antiguo discípulo, próximo oponente y futuro correligionario. La posición de Trotski era, en efecto, muy minoritaria dentro del partido. El mantenerse, por lo menos en apariencia, fuera del debate de las dos grandes fracciones fue probablemente lo que dio a Trotski más amplio predicamento entre sectores de masas del proletariado de San Petersburgo. El asunto era mucho más complicado, salpicado del carácter muy polémico de las argumentaciones y no desprovisto de ciertas dosis de escolástica,4 las que resultaron letales para el Partido bolchevique, a largo plazo, en la dinámica de sus discusiones internas.
Al convertirse en el líder de la fracción bolchevique, Lenin no albergaba la menor duda acerca de la concomitancia decisiva de dos magnitudes sociológicas aparentemente —a los ojos de la escolástica «tradición» marxista—5 muy contradictorias: la transformación anticapitalista de la Rusia zarista, o la lucha contra el capitalismo ruso, si se prefiere, transcurriría de la mano de una revolución campesina antifeudal, y ambos serían dos procesos en uno. Este autor pone particular énfasis en el término anticapitalista, pues es esta la clave de la ambigüedad (según Trotski) de la fórmula táctica leninista de 1905.6
Polemizando, quizás sin saberlo, con la versión trotskista de la revolución permanente, 7 Lenin distingue el Gobierno revolucionario que propone de la «conquista del poder», entendiendo esta última como la conquista del poder por el proletariado para establecer su dictadura y el consecuente tránsito al socialismo.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que tanto Trotski como Lenin, a diferencia del grueso de los líderes mencheviques, eran insurreccionales ya en 1905. En la discusión, sin duda, Trotski resulta mucho más cautivo de la escolástica, si bien más comprensible a la luz pública,8 al embrollarse discutiendo con Lenin sobre el objetivo final. Este último ya ha dejado claro que el objetivo final no está en la discusión, sino que sencillamente aún no está a la orden del día. No es difícil aventurar que la tan cacareada y manipulada revolución permanente es hija de estas divergencias.
Y sin embargo, Lenin insiste en el carácter proletario, en determinado sentido, de la Revolución:
La peculiaridad de la Revolución Rusa estriba precisamente en que, por su contenido social, fue una revolución democrático-burguesa, mientras que, por sus medios de lucha, fue una revolución proletaria. Fue democráticoburguesa, puesto que el objetivo inmediato que se proponía, y que podía alcanzar directamente con sus propias fuerzas, era la república democrá tica, la jornada de ocho horas y la confiscación de los inmensos latifundios de la nobleza: medidas todas ellas que la revolución burguesa de Francia llevó casi plenamente a cabo en 1792 y 1793.9
El año 1917 pareció demostrar que la diferencia táctica entre Lenin y Trotski significaba muy poco. A la larga Trotski demostró que tampoco suponía que en Rusia estuvieran maduras las condiciones para el socialismo, no ya en 1905, sino ni siquiera en 1925. Sin embargo, Trotski, como Stalin10 años más tarde desde el extremo opuesto, propendía a plantearse el problema desde visiones teóricas generalizadoras y metas a alcanzar, más que desde el análisis concreto de la situación rusa, que era el fuerte de Lenin. Este último, por tanto, atacó duramente a los mencheviques, no tanto por las diferencias tácticas como por sus consecuencias estratégicas —sobre todo por la actitud ante la burguesía— tendientes a hacer prácticamente nula en cualquier perspectiva, una revolución socialista. Lo dominante en el menchevismo de 1905, más que la traición abierta —lo que sucedió en 1914 con la mayor parte de la fracción—, es la inconsecuencia.
Hay un aspecto más sutil en la crítica antimenchevique, que se pierde en los avatares de lo psicológico y en los misterios de las mentalidades colectivas, específicamente dentro de las vanguardias políticas: en 1789 el común de los franceses, políticamente activos o no, identificaba la crisis nacional con la crisis del modelo; en la Rusia de 1905 ya no era tan así. En la misma medida en que la burguesía se desplazó, por su temor a las masas, de una posición antifeudal militante a una posición de connivencia con sectores de la oligarquía, determinados segmentos de los que ostentaban la representación popular retrocedieron igualmente hacia la connivencia con la burguesía.
El asunto adquiría mayor importancia en tanto el despertar de la actividad política de la gran masa de la población tenía lugar al calor de una revolución que, desde sus bases, trascendía las meras transformaciones antifeudales. Hoy se nos escapa con frecuencia que buena parte de las tan cacareadas libertades burguesas se conquistó por las masas luchando contra la burguesía. El sufragio universal es el mejor ejemplo. Engels vio en él, al final de su vida, una excelente arma de lucha por el poder en manos del proletariado. La Revolución de 1905 se produce varias décadas antes de que los centros ideológicos del capitalismo comenzaran a manipular esas ideas en su provecho, aunque nunca las hubieran llevado consecuentemente a la práctica.
Había que convencer de la necesidad de hacer una revolución realista, comprensible y beneficiosa, garantizando a cualquier plazo el tránsito al socialismo.
Un abarcador resumen de las diferencias dentro de la socialdemocracia rusa es ofrecido por Trotski mucho después:
En resumen. El populismo, como el eslavofilismo, provenía de ilusiones de que el curso de desarrollo de Rusia habría de ser algo único, fuera del capitalismo y de la república burguesa. El marxismo de Plejánov se concentró en probar la identidad de principios del curso histórico de Rusia con el de Occidente. El programa que se derivó de eso no tuvo en cuenta las peculiaridades verdaderamente reales y nada místicas de la estructura social y el desarrollo revolucionario de Rusia.
La idea menchevique de la Revolución, despojada de sus episódicas estratificaciones y desviaciones individuales, equivalía a lo siguiente: la victoria de la revolución burguesa en Rusia solo era posible bajo la dirección de la burguesía liberal y debe dar a esta el poder. Después, el régimen democrático elevaría al proletariado ruso, con éxito mucho mayor que hasta entonces, al nivel de sus hermanos mayores occidentales, por el camino de la lucha hacia el socialismo.
La perspectiva de Lenin puede expresarse brevemente por las siguientes palabras: La atrasada burguesía rusa es incapaz de realizar su propia revolución. La victoria completa de la revolución por medio de la «dictadura democrática del proletariado y los campesinos», desterraría del país el medievalismo, imprimiría al capitalismo ruso el ritmo del americano, fortalecería el proletariado en la ciudad y en el campo, y haría posible efectivamente la lucha por el socialismo. En cambio, el triunfo de la Revolución Rusa daría enorme impulso a la revolución socialista en el Oeste, y esta no solo protegería a Rusia contra los riesgos de la restauración, sino que permitiría al proletariado ruso ir a la conquista del poder en un período histórico relativamente breve.
La perspectiva de la revolución permanente puede resumirse así: la victoria completa de la revolución democrática en Rusia solo se concibe en forma de dictadura del proletariado, secundado por los campesinos. La dictadura del proletariado, que inevitablemente pondría sobre la mesa no solo tareas democráticas, sino también socialistas, daría al mismo tiempo un impulso vigoroso a la revolución socialista internacional. Solo la victoria del proletariado de Occidente podría proteger a Rusia de la restauración burguesa, dándole la seguridad de completar la implantación del socialismo.11
Sin embargo, el esbozo de la posibilidad de una revolución socialista en Rusia y, aun más, en el mundo subdesarrollado, tendrían que aportar una 10 León Trotski: Textos escogidos corrección al esquema de Marx que trascendería, con mucho, la recuperación, recreación y superación de lo mejor de la herencia revolucionaria burguesa, de la que los bolcheviques se enorgullecían, y del marxismo conocido. Sucedió que la globalización y el progreso científico-técnico que Marx concibió imposibles en la sociedad capitalista que le tocó vivir, continuaron su paso indetenible de la mano del capitalismo, expresando de manera cada vez más contradictoria el carácter social de la producción y ya no solo el carácter individual de la apropiación, sino de cualquier tipo de consumo, incluida la apropiación de la cultura.
1905, 1917… y 2008
Lenin no se planteó nunca la historia en términos de teleología. Era demasiado revolucionariamente irreverente para eso. La continuidad de 1905 en 1917 está tajantemente definida, pero las diferencias eran sustanciales. La expresión de Trotski de que en 1917 «los bolcheviques se desbolchevizaron»,12 que fue su explicación de la alianza con Lenin en vísperas del movimiento de octubre, se interpretaba en las discusiones de los años veinte desde un escolasticismo irreparable, contrastante con el altísimo nivel intelectual del bolchevismo en tiempos de Lenin. La idea de Trotski era que los bolcheviques habían defendido siempre la sucesión de etapas en la revolución, contra la revolución permanente y el argumento principal a su favor eran las tesis de 1905. En 1917, siguiendo el testimonio de Trotski, los bolcheviques renunciaron a su postura anterior y se encontraron con la posición de este último.13 Los sucesivos adversarios de Trotski14 en la década del veinte argumentaban que eso no era cierto, que la «dictadura revolucionaria de los obreros y los campesinos» contenía en su germen todo lo necesario para el tránsito a la revolución socialista, que Lenin enfatizó en la hegemonía proletaria en la revolución democrática —lo que es cierto, pero no es el punto—, que el partido conduciría sucesivamente a la clase obrera en todas las etapas15 de la revolución, etcétera.
En realidad y según consta en las fuentes primarias, sencillamente habían cambiado las condiciones: «Señalaremos de pasada que esos dos defectos [se refiere a los “defectos” de las condiciones de la revolución en 1905, F.R.] serán eliminados indefectiblemente, aunque tal vez más despacio de lo que Introducción 11 nosotros deseáramos, no solo por el desarrollo general del capitalismo, sino también por la guerra actual […]».16
Aparte de la eliminación de los defectos, sucedió que en febrero de 1917 la burguesía, contra todos los pronósticos anteriores de Lenin y Trotski,17 sí tomó el poder, ciertamente en singular convivencia con el poder de los sóviets.
Lo que la Revolución de 1905 no logró aportar al desarrollo de un capitalismo avanzado sería suplido con creces, por el inevitable desarrollo del propio capitalismo ruso y, sobre todo, por la guerra mundial. Esta conclusión tiene particular importancia en lo que se refiere a la educación de la clase obrera rusa y de su partido.
Lamentablemente, ese singular aspecto de la herencia de Lenin ha permanecido en el olvido. Múltiples y contradictorias tendrían que ser las consecuencias de tal planteamiento. El espacio solo permite algunos apuntes.
Para empezar, sería muy sugerente una lectura hacia atrás del tercer tomo de El capital, una aproximación contemporánea a las esencias de la reproducción ampliada, contenida exhaustivamente en muchos estudios, poco conocidos y censurados por la maquinaria ideológica del capitalismo, acerca del injusto orden económico mundial de nuestros días.
Marx y Engels analizaron la reproducción ampliada tomando en cuenta las relaciones de intercambio entre los centros del capitalismo. Las colonias se veían como una prolongación de las metrópolis, en una perspectiva que no se diferenciaba mucho de una relación de intercambio precapitalista. Por ello, el análisis de la dominación económica y de la formación de la plusvalía prácticamente se circunscribía a la relación entre los patronos y los obreros. Estos últimos, al emanciparse, emanciparían al resto de la población oprimida incluyendo a los habitantes de la periferia del capitalismo.
Los bolcheviques se quedaron solos con su revolución en un país devastado. Estaban obligados a crear las premisas materiales del socialismo que, según Marx y Engels, debieron madurar en el capitalismo, y ya no podían contar con la solidaridad del proletariado europeo triunfante como contrapeso a la insuficiencia del capitalismo ruso. Más que la ley del valor,18 es esta circunstancia, imprevisible para Marx, la que rige, ineluctablemente, el proceso de construcción del socialismo históricamente conocido. En ella hay que buscar los fundamentos de los audaces planteamientos acerca de las «tareas inmediatas del poder soviético», la NEP, el plan cooperativo y hasta la teoría de Bujarin sobre la «construcción del socialismo a paso de tortuga, tirando de nuestra gran carreta campesina».19
La guerra y la reacción habían demostrado con creces que no se vencería al capitalismo mediante el sufragio universal, que la socialdemocracia internacional, en el mejor de los casos, no podía aceptar el aserto anterior y en el otro extremo, sencillamente comenzaba ya a representar a los sectores medios beneficiados por la opresión colonial y de las capas más pobres de las sociedades de los países capitalistas desarrollados. La explotación de los inmigrantes en todo el mundo capitalista desarrollado contemporáneo es una singular expresión de ese fenómeno.
En la misma medida en que no era posible plantearse que la sola maduración de las condiciones del socialismo en el marco del capitalismo avanzado desembocara en la revolución que lo barriera, tampoco podía contarse ya con que la premisa de la democracia burguesa fuera suficiente para la construcción del orden político socialista. Después de destacar en El Estado y la revolución la cuestión de principio del derribo de la maquinaria estatal burguesa, pone en los sóviets la atención que no había fijado en 1905, insistiendo sobre todo, además de las elecciones, en las cuestiones de la dirección colectiva, la participación y la revocación. Eran estas últimas las que distinguirían definitivamente la nueva maquinaria estatal de la anterior, las que prefiguraban desde su fundación la inevitable desaparición de cualquier maquinaria, condición indispensable al nuevo Estado que parecía iba a durar un tanto más de lo previsto.
La convivencia más o menos larga del país socialista aislado con las grandes potencias capitalistas imponía la necesidad de una geopolítica de Estado a la Rusia soviética. No era este el ideal de Marx y Engels. Lenin pretendió resolver la contradicción haciendo públicas todas las políticas y ampliando a todo cauce la discusión ideológica.
En poco tiempo los sóviets se burocratizaron y la geopolítica impuso limitaciones al ejercicio democrático. Más que eso, el país soviético tuvo que dirimir el conflicto inevitable con el capitalismo por medio de las armas.
Lenin se respondió a sí mismo planteando el imperativo de una revolución cultural. Hacía mucho tiempo había manifestado la necesidad del cambio cultural, pero lo veía inmerso en la lógica del desarrollo del capitalismo, primero, y después, como algo concomitante a la revolución mundial. Tanta fue su insistencia que no han faltado quienes lo acusen de europeísta o eurocentrista, cuando en realidad no hacía más que ser fiel al espíritu de los tiempos, lo que es bastante pedir para un revolucionario. En este asunto y en el de la democracia vuelve a aparecer el problema de la identificación o la comprensión, al menos, de algunos valores de la burguesía,20 asunto que la división geopolítica y el estalinismo militante convirtieron en tabú. Por lo pronto, se trataba de producir en la Rusia atrasada una revolución cultural que no solo ni mucho menos igualara a la sociedad soviética con sus vecinos capitalistas, sino que los superara y planteara el problema del cambio cultural, desde una perspectiva completamente nueva, que amalgamara la tradición popular, asimilara lo mejor de la cultura universal y propusiera un modo de vida, una percepción ideológica y un arte nuevos, todo eso a un tiempo.
La combinación entre la lucha contra la burocracia, el plan cooperativo y el cambio cultural, debería conducir a una sociedad suficientemente próspera e igualitaria, con espacios de participación colectiva relativamente libres de la presión estatal, que funcionaran como un nuevo tipo de sociedad civil, encabezada por el partido, pero ejerciendo presión sobre su aparato. La vida espiritual sería —y tendría que ser— rica, amplia y diversa, medio de realización ciudadana y de enfrentamiento a cualquier forma de opresión, propia o ajena. En ese escenario, el primer Estado socialista podría intentar liderar una revolución de los pueblos oprimidos.
En definitiva, una vez vencidas las oposiciones bolcheviques de los años veinte, lo dominante en la política y la ideología soviéticas fue la preservación del poder del Estado y una mejoría temporal de las condiciones de vida del ciudadano común, ciertamente en términos de igualdad nunca vistos en la historia humana. Pero no pudieron crearse las condiciones materiales, culturales y políticas del socialismo que Marx vislumbró.
La socialización de la cultura y su extraordinaria, inagotable y definitiva concomitancia con el progreso científico quedaron en manos de la burguesía mundial, la que, consciente de que tenía que enfrentar una alternativa formidable, puso su baza en la pugna, iniciando la tradición burguesa —pronto cumplirá cien años— de políticas de Estado, eficaz arma ideológica contra el socialismo. El mundo de fines del siglo xx pudo contemplar, como la expresión más acabada de la dominación de muchos por unos pocos, el control del imperialismo sobre la difusión de la cultura. Tal contemplación es posible —dramática prueba de la monstruosidad del dominio— solo después de un arduo esclarecimiento.
El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial se definió mucho más por las necesidades geopolíticas que por los intereses de los pueblos, aun cuando estos últimos fueron preservados en la medida en que no contradecían las condiciones que Stalin consideró imprescindibles para la supervivencia del Estado soviético deformado, que a pesar de todo seguía siendo una alternativa al sistema capitalista. El titánico esfuerzo de los hombres y mujeres soviéticos no alcanzó al medio siglo después de su supuesto cénit. Menos de dos décadas después, las angustias de Lenin aparecen con toda su crudeza: chinos y vietnamitas prueban la «economía socialista de mercado», tras el olvidado Bujarin, los incorregibles yugoslavos y el brillante pragmá tico Deng Xiao Ping, sin poder librarse de la amenaza de una restauración capitalista, tan espontánea y natural que no pueda ser evitada.
Una lectura cuidadosa de la herencia póstuma de Lenin indica a este autor que la imposibilidad de liberar a los ciudadanos de la coerción estatal y las obligaciones geopolíticas inevitables del país socialista aislado, además de la prioritaria construcción de los fundamentos materiales de un socialismo todavía lejano, condujeron a Lenin a esbozar, junto a la revolución tercermundista, una peculiar —e inédita en el marxismo— versión de la sociedad civil, el Estado y la relación entre ambos. Se trata de que, conservando en manos del Estado los pilares de la economía y los servicios (la energía, el transporte, la industria pesada y la cultura), las esencias de la dictadura proletaria y de sus órganos de poder; la sociedad civil, asentada materialmente —sobre todo— en la producción cooperativa21 y en condiciones de la más amplia democracia proletaria y la más abierta discusión ideológica, asumiera cada vez más funciones propias en la construcción del socialismo. La desburocratización del partido y la presencia en sus órganos de dirección a todos los niveles de obreros de filas, la oposición a la fundación de la URSS y la reforma del control, sustituyendo su esencia burocrática por un verdadero control popular, deben aquilatarse en el contexto de esta visión. El partido es percibido como líder de la sociedad civil, junto al Estado, pero sobre todo frente a él. No es ocioso apuntar que tal práctica permeó toda la actividad de Lenin en el período más fecundo de su labor como jefe del Gobierno bolchevique.
La dominación cultural del capitalismo contemporáneo otorga a la revolución tercermundista una dimensión más trascendente: al luchar por el socialismo, nuestros pueblos luchan también por la cultura, por la liberación espiritual del género humano.
Las esperanzas parecen volverse hacia los procesos que, sin mucho apego a las elucubraciones marxistas y leninistas, enfilan su rumbo, sencillamente, a transformar un orden que puede significar el fin de la civilización. Es tan atroz el capitalismo que después de derrotar al socialismo soviético y su extensa saga «en nombre de la libertad», parece encaminarse a hacer perecer al género humano.
Lenin lo previó casi todo, salvo la propensión de sus sucesores al crimen de lesa humanidad. Los procesos en ciernes le dan razón hasta la profundidad de los pasados cien años. Ello no resta méritos a los que han intentado, contra los crímenes de Stalin y las aventuras ultraizquierdistas, buscar caminos alternativos hacia el poder del pueblo, ni a los que han pretendido derivar de las culturas nacionales la solución a los problemas propios, como él mismo hizo, amén de desarrollar, heréticamente, lo mejor del marxismo. Pero nadie se ha hecho, como Lenin, las mismas preguntas sobre las perspectivas de la felicidad de pueblos enteros, desde la cúspide del poder del Estado más extenso, uno de los más poblados, más pobres y más pioneros que conoce la historia del género humano.
Hace poco leí que el cuerpo momificado de Lenin podría albergar células susceptibles de producir un clon. Presto a la noticia el poquísimo crédito que inspira el sensacionalismo de la prensa burguesa. No puedo evitar, sin embargo, sonreír ante la perspectiva de que nos encuentre discutiendo los mismos problemas que le atormentaron al morir. Por lo pronto, intente el lector indagar sobre esos problemas en la visión de la Revolución de 1905.
Fernando Rojas
La Habana, 5 de agosto de 2008.
encuentre discutiendo los mismos problemas que
- English
- Español
This part right here is where the English goes. It’s a Translation in Process. Which is what was used as a place holder. If you look at the preview you’ll see that this text is on the English Tab. So replace it with the English you want in the post.
Leon Trotsky, Selected Texts, Introduction
Selection, introduction and epilogue by Fernando Rojas
Contents Note to editors
1 About the compiler
2 Introduction
3 Fernando Rojas Chronology
17 Results and outlook
The particularities of historical development
23 2. City and capital
30 3. 1789‑1848‑1905
Revolution and the Proletariat
45 5. The proletariat in power and the peasantry
51 6. The proletarian regime
The preconditions of socialism
61 8. The Workers Government in Russia and Socialism
Europe and the Revolution
82 Appendix.
Preface (1919) 90 Three Conceptions of the Russian Revolution
97 The Bolsheviks and Lenin
117 Theses on industry
The general role of industry in the socialist structure
Assets and liabilities in the first period of the New Economic Policy
147 3. The problems and methods of planned industrial activity
148 4. Trusts, their role and the necessary reorganisation
152 5. Industry and commerce
154 6. The factory
155 7. Calculation, assessment and monitoring
156 8. Wages
Finance, credit and tariffs
158 10. Foreign capital
160 11. Plant managers, their position and problems; the education of a new generation of technicians and managers
160 12. Party institutions and economic institutions
162 13. The Graphic Industry 164 Speech at the 13th Party Congress
165 Danger of bureaucratisation
166 The generational problem
170 Fractions and groupings
172 Plan issues
174 About errors
179 Address to the XV Conference
183 And now? (Fragment)
219 Introduction
219 I. Social Democracy
224 II. Democracy and fascism
230 III. Bureaucratic ultimatism
238 IV. The zigzags of the Stalinists on the question of the united front
246 VIII. For the united front to the sóviets as the supreme organ of the united front
256 X. Centrism “in general” and centrism in the Stalinist bureaucracy
262 XI. The contradiction between the economic successes of the USSR and the bureaucratisation of the regime
271 XII. The Brandlerians (KPDO) and the Stalinist bureaucracy
278 XIII. The strategy of the strikes
287 XIV. Workers’ control and collaboration with the USSR
296 XV. Is the situation desperate?
304 Conclusions
311 Economic development and the zigzags of leadership, “war communism”, “New Economic Policy” (NEP) and the orientation towards the affluent peasantry
315 A sudden turnaround: “the five-year plan in four years” and complete collectivization
323 Socialism and the State
333 The transitional regime
333 program and reality
336 The dual character of the Soviet State
338 Gendarme and socialized destitution
341 “The complete victory of socialism” and “the consolidation of the dictatorship”.
344 Increasing inequality and social antagonism
348 Misery, luxury, speculation
348 The Differentiation of the Proletariat
354 Social contradictions of the collectivized village
358 Social physiognomy of the leading media
362 What is the USSR?
369 Social relations
369 State capitalism?
377 Is bureaucracy a ruling class?
379 The problem of the social character of the USSR is not yet solved by history
382 The USSR at war (Excerpt)
385 The German-Soviet Pact and the character of the USSR
385 Is it a cancer or a new organ?
386 The early degeneration of bureaucracy
387 The conditions for the omnipotence and fall of the bureaucracy
387 And what will happen if the socialist revolution does not take place?
388 The present war and the destiny of the modern society
389 The theory of “bureaucratic collectivism
390 The Proletariat and its Leaders
392 Totalitarian dictatorships, the consequence of an acute crisis, and not of stable regimes
394 Orientation towards the world revolution and the regeneration of the USSR
395 Foreign policy is the continuation of domestic policy
396 The defense of the USSR and the class struggle
397 Introduction
ENGLISH TRANSLATION PENDING
LEON TROTSKY: Obras Escogidos
Selección, introducción y epílogo de Fernando Rojas
Índice Nota a la edición
1 Sobre el compilador
2 Introducción
3 Fernando Rojas Cronología
17 Resultados y perspectivas
23 1. Las particularidades del desarrollo histórico
23 2. Ciudad y capital
30 3. 1789‑1848‑1905
36 4. Revolución y proletariado
45 5. El proletariado en el poder y el campesinado
51 6. El régimen proletario
55 7. Las condiciones previas del socialismo
61 8. El Gobierno obrero en Rusia y el socialismo
77 9. Europa y la revolución
82 Apéndice.
Prefacio (1919) 90 Tres concepciones de la Revolución Rusa
97 Los bolcheviques y Lenin
117 Tesis sobre la industria
144 1. El rol general de la industria en la estructura socialista
144 2. El activo y el pasivo en el primer período de la Nueva Política Económica
147 3. Los problemas y los métodos de la actividad industrial planificada
148 4. Los trusts, su papel y la necesaria reorganización
152 5. La industria y el comercio
154 6. La fábrica
155 7. El cálculo, el balance y el control
156 8. Los salarios
157 9. Las finanzas, el crédito y los aranceles
158 10. El capital extranjero
160 11. Los gerentes de planta, su posición y sus problemas; la educación de una nueva generación de técnicos y de gerentes
160 12. Las instituciones del partido y las instituciones económicas
162 13. La industria gráfica 164 Discurso en el XIII Congreso del Partido
165 Peligro de burocratización
166 El problema generacional
170 Fracciones y agrupaciones
172 Cuestiones del plan
174 Acerca de los errores
179 Discurso a la XV Conferencia
183 ¿Y ahora? (Fragmento)
219 Introducción
219 I. La socialdemocracia
224 II. Democracia y fascismo
230 III. El ultimatismo burocrático
238 IV. Los zigzags de los estalinistas en la cuestión del frente único
246 VIII. Por el frente único a los sóviets como órgano supremo del frente único
256 X. El centrismo «en general» y el centrismo en la burocracia estalinista
262 XI. La contradicción entre los éxitos económicos de la URSS y la burocratización del régimen
271 XII. Los brandlerianos (KPDO) y la burocracia estalinista
278 XIII. La estrategia de las huelgas
287 XIV. El control obrero y la colaboración con la URSS
296 XV. La situación, ¿es desesperada?
304 Conclusiones
311 El desarrollo económico y los zigzags de la dirección, el «comunismo de guerra», la «Nueva Política Económica» (NEP) y la orientación hacia el campesinado acomodado
315 Viraje brusco: «el plan quinquenal en 4 años» y la colectivización completa
323 El socialismo y el Estado
333 El régimen de transición
333 Programa y realidad
336 El doble carácter del Estado soviético
338 Gendarme e indigencia socializada
341 «La victoria completa del socialismo» y «la consolidación de la dictadura»
344 El aumento de la desigualdad y de los antagonismos sociales
348 Miseria, lujo, especulación
348 La diferenciación del proletariado
354 Contradicciones sociales de la aldea colectivizada
358 Fisonomía social de los medios dirigentes
362 ¿Qué es la URSS?
369 Relaciones sociales
369 ¿Capitalismo de Estado?
377 ¿Es la burocracia una clase dirigente?
379 El problema del carácter social de la URSS aún no está resuelto por la historia
382 La URSS en guerra (Fragmento)
385 El pacto germano-soviético y el carácter de la URSS
385 ¿Se trata de un cáncer o de un nuevo órgano?
386 La temprana degeneración de la burocracia
387 Las condiciones para la omnipotencia y caída de la burocracia
387 ¿Y qué pasará si no tiene lugar la revolución socialista?
388 La guerra actual y el destino de la sociedad moderna
389 La teoría del «colectivismo burocrático»
390 El proletariado y sus dirigentes
392 Las dictaduras totalitarias, consecuencia de una crisis aguda, y no de regímenes estables
394 La orientación hacia la revolución mundial y la regeneración de la URSS
395 La política exterior es la continuación de la política interna
396 La defensa de la URSS y la lucha de clases
397 Introducción
A Alejandro II, el zar que abolió la servidumbre en 1861, los rusos le llamaban «el libertador». A Alejandro III, quien sucediera en 1881 al anterior, víctima de la organización revolucionaria terrorista «la voluntad del pueblo», le decían «el pacificador».1 Nicolás II, que ascendió al trono en 1896, no pudo ostentar ningún mote. Reinaba poco más de un lustro cuando declaró una guerra a Japón que costó a los rusos miles de muertos y la humillación nacional más grande desde la guerra de Crimea.2
Devastado por la contienda y sumido en una crisis que el fin de la servidumbre no había podido resolver, el país se agitaba, sacudido por las luchas obreras que conducía el mejor organizado de los partidos socialdemócratas de la época, a pesar de su escisión en dos tendencias: menchevique y bolchevique.
La escasez, la subida de precios y un crudísimo invierno justificaron la procesión pacífica de miles de habitantes de San Petersburgo el 9 (22) de enero de 1905. Iban a pedirle mejoras al padrecito zar. La historiografía soviética afirmó siempre que un provocador era el responsable de haber movilizado a la población de la capital rusa en circunstancias de altísima tensión social y política. Con independencia del crédito que merezca esta aseveración, la inconformidad iba a desatarse de cualquier modo.
El zar ordenó disparar sobre la manifestación.
Sucedió lo inevitable: la crisis nacional estalló en una revolución. En menos de un año los obreros organizaron los sóviets, los principales dirigentes del partido regresaron al país, surgieron las milicias armadas y se produjo la insurrección en Moscú. El movimiento evolucionó desde la agitación general a las manifestaciones obreras aisladas con determinado nivel de organización, de ahí a la huelga general y de esta a la insurrección moscovita de diciembre de 1905. En apretado cuadro pudo apreciarse el desarrollo político de los obreros y sus líderes, y también sus debilidades organizativas. Una adecuada expresión del panorama político en el campo revolucionario fue la elección de León Trotski, cuya posición pretendía ser equidistante de las dos fracciones socialistas principales, como presidente del sóviet de San Petersburgo.
La guerra campesina y la lucha de los pueblos oprimidos por el zarismo necesitaron seis meses más para abarcar el inmenso país y los obreros no pudieron sincronizar sus acciones con el movimiento rural.
La sangre de los obreros de Moscú, las promesas del zar y la reforma económica del ministro Stolipin consumieron a la revolución ya en los primeros meses de 1907.
El «ensayo general de la Revolución de Octubre» dejó a los rusos la extraordinaria experiencia del sóviet como organización de poder, reveló la crisis definitiva del régimen zarista, expresó las contradicciones del capitalismo en Rusia en su compleja interconexión con antiquísimas reminiscencias feudales y aproximó temporalmente a las dos fracciones socialdemócratas, que en el propio 1905 celebraron su congreso de unificación. No debe escapar al lector este último hecho cuando indague en la polémica de Lenin con los mencheviques. En 1905 —y hasta 1912— las fracciones del POSDR se consideraban integrantes de un único partido.
En el año 1905, la fuente del cambio era una gigantesca crisis nacional en todos los órdenes de la vida social. Ninguna clase, grupo o estamento podía continuar soportando el estado de cosas. La gran masa de la población quería vivir de otra manera, supuesta en las mentalidades grupales como mejor. No importaba el planteamiento estratégico o táctico de las fracciones políticas más que el elemental deseo colectivo de una transformación radical, que se imaginaba tan colosal como ambigua.
La hegemonía proletaria, además de una necesidad estratégica, fue una evidencia. Ninguna clase fue más consecuente.
Doce años de la más oscura reacción no pudieron evitar la bancarrota definitiva del zarismo.
Introducción
1905 en el marxismo
Para la fecha de la Revolución Rusa un importante sector de la socialdemocracia internacional había abjurado de la idea misma de la revolución. En Rusia los mencheviques concebían el movimiento, en el mejor de los casos, solo como una revolución burguesa. Ni ellos ni los más audaces de sus correligionarios en Europa otorgaban a Rusia la posibilidad de hacer alguna vez, o por lo menos en un período histórico breve, una revolución socialista. Los bolcheviques se oponían a este último extremo, pero coincidían en la idea de que la revolución que se iniciaba era esencialmente antifeudal. Bolcheviques y mencheviques concordaban en la idea de una revolución nacional que fortalecería las relaciones de producción capitalistas.
Lenin aportó en ese momento una idea capital para todo el desarrollo posterior del marxismo. Como ya se había esbozado en 1848 y, sobre todo, como se demostró en los procesos históricos que desembocaron en la formación de los Estados nacionales en Alemania e Italia, las burguesías nacionales no estaban ya dispuestas no solo a encabezar, sino ni siquiera a participar apenas en las transformaciones antifeudales. La contradictoria coexistencia de rasgos feudales y capitalistas en el entramado socioeconómico de Rusia y Europa oriental, desde fines del siglo xix, echaba a las burguesías en brazos de las más reaccionarias monarquías, por temor a la consecuente escalada de las revoluciones hacia transformaciones de corte socialista. De esta tendencia verificada y verificable surgieron la teoría de la revolución permanente de Trotski y la prefiguración leninista de la posibilidad de la revolución mundial desde el llamado «tercer mundo», que cristalizara definitivamente como postulado teórico en 1923.
La aparente equidistancia de Trotski de bolcheviques y mencheviques significa aproximarse a los primeros en cuanto al hecho de producir y aun encabezar la revolución misma, y a los segundos —lo cual a los ojos de este autor resulta decisivo— en cuanto a la imposibilidad absoluta de la revolución socialista en los marcos nacionales.
En cuanto a la revolución permanente casi es suficiente distinguir entre las dos aproximaciones de Marx al término que Trotski utilizara indistintamente, sin que ello implique tacharlo de manipulador: sencillamente, este último abordó el asunto en circunstancias reales y teóricas mucho menos «puras» que las que Marx analizó. Se trataba, por un lado, de la idea del triunfo de la revolución al mismo tiempo en los países «más avanzados» de la Europa Occidental y, por otro, de la idea del tránsito de la revolución por fases sucesivas hasta el comunismo, sin otra interrupción que no fuera la sucesión inmediata de clases, grupos sociales o partidos en el poder político nacional. En 1905 Trotski se refería esencialmente a esta segunda versión de la revolución permanente, restringiéndola a su visión táctica del desarrollo de la Revolución Rusa y subrayando su inevitable integración con la revolución en Europa.
Toda vez que Rusia no podía por sí sola ni hacer la revolución burguesa —porque la burguesía no la quería—, ni la socialista, el proletariado tendría que tomar el poder de inmediato, resolver las tareas pendientes de la burguesía, y solo se mantendría en el poder con el concurso de la revolución proletaria en Occidente.
En cualquier caso, el creativo apego del presidente del primer sóviet de Petrogrado —que lo fue también del que tomó el poder en 1917— a la ortodoxia marxista hacía su posición mucho más comprensible y menos contradictoria en las mentes de los ideólogos contemporáneos3 que la más sutil, compleja y —en la distancia— audaz posición de Lenin, que parecía insostenible a los ojos de la mayoría de los marxistas de la época, empezando por Trotski, con independencia de que se situaran a la izquierda o a la derecha del canon socialdemócrata (menchevique, si se trata de Rusia) imperante.
En la polémica, Lenin carga las tintas sobre los mencheviques y, en tanto Trotski pertenecía anteriormente a esa corriente, Lenin asume como hecho incontrovertible la militancia de este en la posición de aquellos. Solo menciona dos veces y de pasada a su antiguo discípulo, próximo oponente y futuro correligionario. La posición de Trotski era, en efecto, muy minoritaria dentro del partido. El mantenerse, por lo menos en apariencia, fuera del debate de las dos grandes fracciones fue probablemente lo que dio a Trotski más amplio predicamento entre sectores de masas del proletariado de San Petersburgo. El asunto era mucho más complicado, salpicado del carácter muy polémico de las argumentaciones y no desprovisto de ciertas dosis de escolástica,4 las que resultaron letales para el Partido bolchevique, a largo plazo, en la dinámica de sus discusiones internas.
Al convertirse en el líder de la fracción bolchevique, Lenin no albergaba la menor duda acerca de la concomitancia decisiva de dos magnitudes sociológicas aparentemente —a los ojos de la escolástica «tradición» marxista—5 muy contradictorias: la transformación anticapitalista de la Rusia zarista, o la lucha contra el capitalismo ruso, si se prefiere, transcurriría de la mano de una revolución campesina antifeudal, y ambos serían dos procesos en uno. Este autor pone particular énfasis en el término anticapitalista, pues es esta la clave de la ambigüedad (según Trotski) de la fórmula táctica leninista de 1905.6
Polemizando, quizás sin saberlo, con la versión trotskista de la revolución permanente, 7 Lenin distingue el Gobierno revolucionario que propone de la «conquista del poder», entendiendo esta última como la conquista del poder por el proletariado para establecer su dictadura y el consecuente tránsito al socialismo.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que tanto Trotski como Lenin, a diferencia del grueso de los líderes mencheviques, eran insurreccionales ya en 1905. En la discusión, sin duda, Trotski resulta mucho más cautivo de la escolástica, si bien más comprensible a la luz pública,8 al embrollarse discutiendo con Lenin sobre el objetivo final. Este último ya ha dejado claro que el objetivo final no está en la discusión, sino que sencillamente aún no está a la orden del día. No es difícil aventurar que la tan cacareada y manipulada revolución permanente es hija de estas divergencias.
Y sin embargo, Lenin insiste en el carácter proletario, en determinado sentido, de la Revolución:
La peculiaridad de la Revolución Rusa estriba precisamente en que, por su contenido social, fue una revolución democrático-burguesa, mientras que, por sus medios de lucha, fue una revolución proletaria. Fue democráticoburguesa, puesto que el objetivo inmediato que se proponía, y que podía alcanzar directamente con sus propias fuerzas, era la república democrá tica, la jornada de ocho horas y la confiscación de los inmensos latifundios de la nobleza: medidas todas ellas que la revolución burguesa de Francia llevó casi plenamente a cabo en 1792 y 1793.9
El año 1917 pareció demostrar que la diferencia táctica entre Lenin y Trotski significaba muy poco. A la larga Trotski demostró que tampoco suponía que en Rusia estuvieran maduras las condiciones para el socialismo, no ya en 1905, sino ni siquiera en 1925. Sin embargo, Trotski, como Stalin10 años más tarde desde el extremo opuesto, propendía a plantearse el problema desde visiones teóricas generalizadoras y metas a alcanzar, más que desde el análisis concreto de la situación rusa, que era el fuerte de Lenin. Este último, por tanto, atacó duramente a los mencheviques, no tanto por las diferencias tácticas como por sus consecuencias estratégicas —sobre todo por la actitud ante la burguesía— tendientes a hacer prácticamente nula en cualquier perspectiva, una revolución socialista. Lo dominante en el menchevismo de 1905, más que la traición abierta —lo que sucedió en 1914 con la mayor parte de la fracción—, es la inconsecuencia.
Hay un aspecto más sutil en la crítica antimenchevique, que se pierde en los avatares de lo psicológico y en los misterios de las mentalidades colectivas, específicamente dentro de las vanguardias políticas: en 1789 el común de los franceses, políticamente activos o no, identificaba la crisis nacional con la crisis del modelo; en la Rusia de 1905 ya no era tan así. En la misma medida en que la burguesía se desplazó, por su temor a las masas, de una posición antifeudal militante a una posición de connivencia con sectores de la oligarquía, determinados segmentos de los que ostentaban la representación popular retrocedieron igualmente hacia la connivencia con la burguesía.
El asunto adquiría mayor importancia en tanto el despertar de la actividad política de la gran masa de la población tenía lugar al calor de una revolución que, desde sus bases, trascendía las meras transformaciones antifeudales. Hoy se nos escapa con frecuencia que buena parte de las tan cacareadas libertades burguesas se conquistó por las masas luchando contra la burguesía. El sufragio universal es el mejor ejemplo. Engels vio en él, al final de su vida, una excelente arma de lucha por el poder en manos del proletariado. La Revolución de 1905 se produce varias décadas antes de que los centros ideológicos del capitalismo comenzaran a manipular esas ideas en su provecho, aunque nunca las hubieran llevado consecuentemente a la práctica.
Había que convencer de la necesidad de hacer una revolución realista, comprensible y beneficiosa, garantizando a cualquier plazo el tránsito al socialismo.
Un abarcador resumen de las diferencias dentro de la socialdemocracia rusa es ofrecido por Trotski mucho después:
En resumen. El populismo, como el eslavofilismo, provenía de ilusiones de que el curso de desarrollo de Rusia habría de ser algo único, fuera del capitalismo y de la república burguesa. El marxismo de Plejánov se concentró en probar la identidad de principios del curso histórico de Rusia con el de Occidente. El programa que se derivó de eso no tuvo en cuenta las peculiaridades verdaderamente reales y nada místicas de la estructura social y el desarrollo revolucionario de Rusia.
La idea menchevique de la Revolución, despojada de sus episódicas estratificaciones y desviaciones individuales, equivalía a lo siguiente: la victoria de la revolución burguesa en Rusia solo era posible bajo la dirección de la burguesía liberal y debe dar a esta el poder. Después, el régimen democrático elevaría al proletariado ruso, con éxito mucho mayor que hasta entonces, al nivel de sus hermanos mayores occidentales, por el camino de la lucha hacia el socialismo.
La perspectiva de Lenin puede expresarse brevemente por las siguientes palabras: La atrasada burguesía rusa es incapaz de realizar su propia revolución. La victoria completa de la revolución por medio de la «dictadura democrática del proletariado y los campesinos», desterraría del país el medievalismo, imprimiría al capitalismo ruso el ritmo del americano, fortalecería el proletariado en la ciudad y en el campo, y haría posible efectivamente la lucha por el socialismo. En cambio, el triunfo de la Revolución Rusa daría enorme impulso a la revolución socialista en el Oeste, y esta no solo protegería a Rusia contra los riesgos de la restauración, sino que permitiría al proletariado ruso ir a la conquista del poder en un período histórico relativamente breve.
La perspectiva de la revolución permanente puede resumirse así: la victoria completa de la revolución democrática en Rusia solo se concibe en forma de dictadura del proletariado, secundado por los campesinos. La dictadura del proletariado, que inevitablemente pondría sobre la mesa no solo tareas democráticas, sino también socialistas, daría al mismo tiempo un impulso vigoroso a la revolución socialista internacional. Solo la victoria del proletariado de Occidente podría proteger a Rusia de la restauración burguesa, dándole la seguridad de completar la implantación del socialismo.11
Sin embargo, el esbozo de la posibilidad de una revolución socialista en Rusia y, aun más, en el mundo subdesarrollado, tendrían que aportar una 10 León Trotski: Textos escogidos corrección al esquema de Marx que trascendería, con mucho, la recuperación, recreación y superación de lo mejor de la herencia revolucionaria burguesa, de la que los bolcheviques se enorgullecían, y del marxismo conocido. Sucedió que la globalización y el progreso científico-técnico que Marx concibió imposibles en la sociedad capitalista que le tocó vivir, continuaron su paso indetenible de la mano del capitalismo, expresando de manera cada vez más contradictoria el carácter social de la producción y ya no solo el carácter individual de la apropiación, sino de cualquier tipo de consumo, incluida la apropiación de la cultura.
1905, 1917… y 2008
Lenin no se planteó nunca la historia en términos de teleología. Era demasiado revolucionariamente irreverente para eso. La continuidad de 1905 en 1917 está tajantemente definida, pero las diferencias eran sustanciales. La expresión de Trotski de que en 1917 «los bolcheviques se desbolchevizaron»,12 que fue su explicación de la alianza con Lenin en vísperas del movimiento de octubre, se interpretaba en las discusiones de los años veinte desde un escolasticismo irreparable, contrastante con el altísimo nivel intelectual del bolchevismo en tiempos de Lenin. La idea de Trotski era que los bolcheviques habían defendido siempre la sucesión de etapas en la revolución, contra la revolución permanente y el argumento principal a su favor eran las tesis de 1905. En 1917, siguiendo el testimonio de Trotski, los bolcheviques renunciaron a su postura anterior y se encontraron con la posición de este último.13 Los sucesivos adversarios de Trotski14 en la década del veinte argumentaban que eso no era cierto, que la «dictadura revolucionaria de los obreros y los campesinos» contenía en su germen todo lo necesario para el tránsito a la revolución socialista, que Lenin enfatizó en la hegemonía proletaria en la revolución democrática —lo que es cierto, pero no es el punto—, que el partido conduciría sucesivamente a la clase obrera en todas las etapas15 de la revolución, etcétera.
En realidad y según consta en las fuentes primarias, sencillamente habían cambiado las condiciones: «Señalaremos de pasada que esos dos defectos [se refiere a los “defectos” de las condiciones de la revolución en 1905, F.R.] serán eliminados indefectiblemente, aunque tal vez más despacio de lo que Introducción 11 nosotros deseáramos, no solo por el desarrollo general del capitalismo, sino también por la guerra actual […]».16
Aparte de la eliminación de los defectos, sucedió que en febrero de 1917 la burguesía, contra todos los pronósticos anteriores de Lenin y Trotski,17 sí tomó el poder, ciertamente en singular convivencia con el poder de los sóviets.
Lo que la Revolución de 1905 no logró aportar al desarrollo de un capitalismo avanzado sería suplido con creces, por el inevitable desarrollo del propio capitalismo ruso y, sobre todo, por la guerra mundial. Esta conclusión tiene particular importancia en lo que se refiere a la educación de la clase obrera rusa y de su partido.
Lamentablemente, ese singular aspecto de la herencia de Lenin ha permanecido en el olvido. Múltiples y contradictorias tendrían que ser las consecuencias de tal planteamiento. El espacio solo permite algunos apuntes.
Para empezar, sería muy sugerente una lectura hacia atrás del tercer tomo de El capital, una aproximación contemporánea a las esencias de la reproducción ampliada, contenida exhaustivamente en muchos estudios, poco conocidos y censurados por la maquinaria ideológica del capitalismo, acerca del injusto orden económico mundial de nuestros días.
Marx y Engels analizaron la reproducción ampliada tomando en cuenta las relaciones de intercambio entre los centros del capitalismo. Las colonias se veían como una prolongación de las metrópolis, en una perspectiva que no se diferenciaba mucho de una relación de intercambio precapitalista. Por ello, el análisis de la dominación económica y de la formación de la plusvalía prácticamente se circunscribía a la relación entre los patronos y los obreros. Estos últimos, al emanciparse, emanciparían al resto de la población oprimida incluyendo a los habitantes de la periferia del capitalismo.
Los bolcheviques se quedaron solos con su revolución en un país devastado. Estaban obligados a crear las premisas materiales del socialismo que, según Marx y Engels, debieron madurar en el capitalismo, y ya no podían contar con la solidaridad del proletariado europeo triunfante como contrapeso a la insuficiencia del capitalismo ruso. Más que la ley del valor,18 es esta circunstancia, imprevisible para Marx, la que rige, ineluctablemente, el proceso de construcción del socialismo históricamente conocido. En ella hay que buscar los fundamentos de los audaces planteamientos acerca de las «tareas inmediatas del poder soviético», la NEP, el plan cooperativo y hasta la teoría de Bujarin sobre la «construcción del socialismo a paso de tortuga, tirando de nuestra gran carreta campesina».19
La guerra y la reacción habían demostrado con creces que no se vencería al capitalismo mediante el sufragio universal, que la socialdemocracia internacional, en el mejor de los casos, no podía aceptar el aserto anterior y en el otro extremo, sencillamente comenzaba ya a representar a los sectores medios beneficiados por la opresión colonial y de las capas más pobres de las sociedades de los países capitalistas desarrollados. La explotación de los inmigrantes en todo el mundo capitalista desarrollado contemporáneo es una singular expresión de ese fenómeno.
En la misma medida en que no era posible plantearse que la sola maduración de las condiciones del socialismo en el marco del capitalismo avanzado desembocara en la revolución que lo barriera, tampoco podía contarse ya con que la premisa de la democracia burguesa fuera suficiente para la construcción del orden político socialista. Después de destacar en El Estado y la revolución la cuestión de principio del derribo de la maquinaria estatal burguesa, pone en los sóviets la atención que no había fijado en 1905, insistiendo sobre todo, además de las elecciones, en las cuestiones de la dirección colectiva, la participación y la revocación. Eran estas últimas las que distinguirían definitivamente la nueva maquinaria estatal de la anterior, las que prefiguraban desde su fundación la inevitable desaparición de cualquier maquinaria, condición indispensable al nuevo Estado que parecía iba a durar un tanto más de lo previsto.
La convivencia más o menos larga del país socialista aislado con las grandes potencias capitalistas imponía la necesidad de una geopolítica de Estado a la Rusia soviética. No era este el ideal de Marx y Engels. Lenin pretendió resolver la contradicción haciendo públicas todas las políticas y ampliando a todo cauce la discusión ideológica.
En poco tiempo los sóviets se burocratizaron y la geopolítica impuso limitaciones al ejercicio democrático. Más que eso, el país soviético tuvo que dirimir el conflicto inevitable con el capitalismo por medio de las armas.
Lenin se respondió a sí mismo planteando el imperativo de una revolución cultural. Hacía mucho tiempo había manifestado la necesidad del cambio cultural, pero lo veía inmerso en la lógica del desarrollo del capitalismo, primero, y después, como algo concomitante a la revolución mundial. Tanta fue su insistencia que no han faltado quienes lo acusen de europeísta o eurocentrista, cuando en realidad no hacía más que ser fiel al espíritu de los tiempos, lo que es bastante pedir para un revolucionario. En este asunto y en el de la democracia vuelve a aparecer el problema de la identificación o la comprensión, al menos, de algunos valores de la burguesía,20 asunto que la división geopolítica y el estalinismo militante convirtieron en tabú. Por lo pronto, se trataba de producir en la Rusia atrasada una revolución cultural que no solo ni mucho menos igualara a la sociedad soviética con sus vecinos capitalistas, sino que los superara y planteara el problema del cambio cultural, desde una perspectiva completamente nueva, que amalgamara la tradición popular, asimilara lo mejor de la cultura universal y propusiera un modo de vida, una percepción ideológica y un arte nuevos, todo eso a un tiempo.
La combinación entre la lucha contra la burocracia, el plan cooperativo y el cambio cultural, debería conducir a una sociedad suficientemente próspera e igualitaria, con espacios de participación colectiva relativamente libres de la presión estatal, que funcionaran como un nuevo tipo de sociedad civil, encabezada por el partido, pero ejerciendo presión sobre su aparato. La vida espiritual sería —y tendría que ser— rica, amplia y diversa, medio de realización ciudadana y de enfrentamiento a cualquier forma de opresión, propia o ajena. En ese escenario, el primer Estado socialista podría intentar liderar una revolución de los pueblos oprimidos.
En definitiva, una vez vencidas las oposiciones bolcheviques de los años veinte, lo dominante en la política y la ideología soviéticas fue la preservación del poder del Estado y una mejoría temporal de las condiciones de vida del ciudadano común, ciertamente en términos de igualdad nunca vistos en la historia humana. Pero no pudieron crearse las condiciones materiales, culturales y políticas del socialismo que Marx vislumbró.
La socialización de la cultura y su extraordinaria, inagotable y definitiva concomitancia con el progreso científico quedaron en manos de la burguesía mundial, la que, consciente de que tenía que enfrentar una alternativa formidable, puso su baza en la pugna, iniciando la tradición burguesa —pronto cumplirá cien años— de políticas de Estado, eficaz arma ideológica contra el socialismo. El mundo de fines del siglo xx pudo contemplar, como la expresión más acabada de la dominación de muchos por unos pocos, el control del imperialismo sobre la difusión de la cultura. Tal contemplación es posible —dramática prueba de la monstruosidad del dominio— solo después de un arduo esclarecimiento.
El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial se definió mucho más por las necesidades geopolíticas que por los intereses de los pueblos, aun cuando estos últimos fueron preservados en la medida en que no contradecían las condiciones que Stalin consideró imprescindibles para la supervivencia del Estado soviético deformado, que a pesar de todo seguía siendo una alternativa al sistema capitalista. El titánico esfuerzo de los hombres y mujeres soviéticos no alcanzó al medio siglo después de su supuesto cénit. Menos de dos décadas después, las angustias de Lenin aparecen con toda su crudeza: chinos y vietnamitas prueban la «economía socialista de mercado», tras el olvidado Bujarin, los incorregibles yugoslavos y el brillante pragmá tico Deng Xiao Ping, sin poder librarse de la amenaza de una restauración capitalista, tan espontánea y natural que no pueda ser evitada.
Una lectura cuidadosa de la herencia póstuma de Lenin indica a este autor que la imposibilidad de liberar a los ciudadanos de la coerción estatal y las obligaciones geopolíticas inevitables del país socialista aislado, además de la prioritaria construcción de los fundamentos materiales de un socialismo todavía lejano, condujeron a Lenin a esbozar, junto a la revolución tercermundista, una peculiar —e inédita en el marxismo— versión de la sociedad civil, el Estado y la relación entre ambos. Se trata de que, conservando en manos del Estado los pilares de la economía y los servicios (la energía, el transporte, la industria pesada y la cultura), las esencias de la dictadura proletaria y de sus órganos de poder; la sociedad civil, asentada materialmente —sobre todo— en la producción cooperativa21 y en condiciones de la más amplia democracia proletaria y la más abierta discusión ideológica, asumiera cada vez más funciones propias en la construcción del socialismo. La desburocratización del partido y la presencia en sus órganos de dirección a todos los niveles de obreros de filas, la oposición a la fundación de la URSS y la reforma del control, sustituyendo su esencia burocrática por un verdadero control popular, deben aquilatarse en el contexto de esta visión. El partido es percibido como líder de la sociedad civil, junto al Estado, pero sobre todo frente a él. No es ocioso apuntar que tal práctica permeó toda la actividad de Lenin en el período más fecundo de su labor como jefe del Gobierno bolchevique.
La dominación cultural del capitalismo contemporáneo otorga a la revolución tercermundista una dimensión más trascendente: al luchar por el socialismo, nuestros pueblos luchan también por la cultura, por la liberación espiritual del género humano.
Las esperanzas parecen volverse hacia los procesos que, sin mucho apego a las elucubraciones marxistas y leninistas, enfilan su rumbo, sencillamente, a transformar un orden que puede significar el fin de la civilización. Es tan atroz el capitalismo que después de derrotar al socialismo soviético y su extensa saga «en nombre de la libertad», parece encaminarse a hacer perecer al género humano.
Lenin lo previó casi todo, salvo la propensión de sus sucesores al crimen de lesa humanidad. Los procesos en ciernes le dan razón hasta la profundidad de los pasados cien años. Ello no resta méritos a los que han intentado, contra los crímenes de Stalin y las aventuras ultraizquierdistas, buscar caminos alternativos hacia el poder del pueblo, ni a los que han pretendido derivar de las culturas nacionales la solución a los problemas propios, como él mismo hizo, amén de desarrollar, heréticamente, lo mejor del marxismo. Pero nadie se ha hecho, como Lenin, las mismas preguntas sobre las perspectivas de la felicidad de pueblos enteros, desde la cúspide del poder del Estado más extenso, uno de los más poblados, más pobres y más pioneros que conoce la historia del género humano.
Hace poco leí que el cuerpo momificado de Lenin podría albergar células susceptibles de producir un clon. Presto a la noticia el poquísimo crédito que inspira el sensacionalismo de la prensa burguesa. No puedo evitar, sin embargo, sonreír ante la perspectiva de que nos encuentre discutiendo los mismos problemas que le atormentaron al morir. Por lo pronto, intente el lector indagar sobre esos problemas en la visión de la Revolución de 1905.
Fernando Rojas
La Habana, 5 de agosto de 2008.
encuentre discutiendo los mismos problemas que
Intro to Leon Trotsky: Selected Writings
- English
- Español
Leon Trotsky: Selected Writings (Introduction)
Selección, introducción y epílogo de Fernando Rojas
Índice Nota a la edición
1 About the compiler
2 Introduction
3 Fernando Rojas Chronology
17 Results and perspectives
23 1. The particularities of historical development
23 2. City and capital
30 3 1789 1848 1905
36 4. Revolution and proletariat
45 5. The proletariat in power and the peasantry
51 6. The proletarian regime
55 7. The preconditions of socialism
61 8. Labor Government in Russia and Socialism
77 9. Europe and the Revolution
82 Appendix.
Preface (1919) 90 Three conceptions of the Russian Revolution
97 The Bolsheviks and Lenin
117 Theses on industry
1. The general role of industry in the socialist structure
144 2. Assets and liabilities in the first period of the New Economic Policy
147 3. Problems and methods of planned industrial activity
4. Trusts, their role and the necessary reorganization
152 5. Industry and trade
154 6. The factory
155 7. Calculation, balance and control
156 8. Wages
157 9. Finance, credit and tariffs
158 10. Foreign capital
160 11. Plant managers, their position and their problems; the education of a new generation of technicians and managers
160 12. Party institutions and economic institutions
162 13. The Printing Industry 164 Address at the XIII Party Congress
165 Danger of bureaucratization
166 The generational problem
170 Fractions and groupings
172 Plan issues
174 About mistakes
179 Address to the XV Conference
And now? (Fragment)
219 Introduction
I. Social Democracy
224 II. Democracy and Fascism
230 III. The bureaucratic ultimatismo
238 IV. The Zigzags of the Stalinists on the Single Front
246 VIII. For the united front to the Soviets like supreme organ of the united front
256 X. Centrism “in general” and centrism in the Stalinist bureaucracy
262 XI. The contradiction between the economic successes of the USSR and the bureaucratization of the regime
271 XII. The Brandlerians (KPDO) and the Stalinist bureaucracy
278 XIII. The strategy of strikes
287 XIV. Workers’ control and collaboration with the USSR
296 XV. Is the situation desperate?
304 Conclusions
Economic development and leadership zigzags, “war communism”, the “New Economic Policy” (NEP), and the orientation towards the well-off peasantry
315 Turnaround: “the five-year plan in 4 years” and complete collectivization
323 Socialism and the State
333 The transition regime
333 Program and reality
336 The double character of the Soviet state
338 Gendarme and socialized destitution
341 “The Complete Victory of Socialism” and “The Consolidation of the Dictatorship”
344 The increase of inequality and social antagonisms
348 Misery, luxury, speculation
348 The differentiation of the proletariat
354 Social Contradictions of the Collectivized Village
358 Social physiognomy of the ruling circles
362 What is the USSR?
369 Social relations
369 State Capitalism?
Is the bureaucracy a ruling class?
379 The problem of the social character of the USSR is not yet solved by history
382 The USSR at War (Fragment)
385 The German-Soviet Pact and the Character of the USSR
385 Is it a cancer or a new organ?
386 The early degeneration of bureaucracy
387 The conditions for the omnipotence and fall of the bureaucracy
What will happen if the socialist revolution does not take place?
388 The present war and the fate of modern society
389 The theory of “bureaucratic collectivism”
390 The proletariat and its leaders
392 Totalitarian dictatorships, as a consequence of an acute crisis, and not of stable regimes
394 The orientation towards world revolution and the regeneration of the USSR
395 Foreign policy is the continuation of domestic policy
396 The defense of the USSR and the class struggle
397 Introduction
English Article Goes Here
León Trotski Textos escogidos
Selección, introducción y epílogo de Fernando Rojas
Índice Nota a la edición
1 Sobre el compilador
2 Introducción
3 Fernando Rojas Cronología
17 Resultados y perspectivas
23 1. Las particularidades del desarrollo histórico
23 2. Ciudad y capital
30 3. 1789‑1848‑1905
36 4. Revolución y proletariado
45 5. El proletariado en el poder y el campesinado
51 6. El régimen proletario
55 7. Las condiciones previas del socialismo
61 8. El Gobierno obrero en Rusia y el socialismo
77 9. Europa y la revolución
82 Apéndice.
Prefacio (1919) 90 Tres concepciones de la Revolución Rusa
97 Los bolcheviques y Lenin
117 Tesis sobre la industria
144 1. El rol general de la industria en la estructura socialista
144 2. El activo y el pasivo en el primer período de la Nueva Política Económica
147 3. Los problemas y los métodos de la actividad industrial planificada
148 4. Los trusts, su papel y la necesaria reorganización
152 5. La industria y el comercio
154 6. La fábrica
155 7. El cálculo, el balance y el control
156 8. Los salarios
157 9. Las finanzas, el crédito y los aranceles
158 10. El capital extranjero
160 11. Los gerentes de planta, su posición y sus problemas; la educación de una nueva generación de técnicos y de gerentes
160 12. Las instituciones del partido y las instituciones económicas
162 13. La industria gráfica 164 Discurso en el XIII Congreso del Partido
165 Peligro de burocratización
166 El problema generacional
170 Fracciones y agrupaciones
172 Cuestiones del plan
174 Acerca de los errores
179 Discurso a la XV Conferencia
183 ¿Y ahora? (Fragmento)
219 Introducción
219 I. La socialdemocracia
224 II. Democracia y fascismo
230 III. El ultimatismo burocrático
238 IV. Los zigzags de los estalinistas en la cuestión del frente único
246 VIII. Por el frente único a los sóviets como órgano supremo del frente único
256 X. El centrismo «en general» y el centrismo en la burocracia estalinista
262 XI. La contradicción entre los éxitos económicos de la URSS y la burocratización del régimen
271 XII. Los brandlerianos (KPDO) y la burocracia estalinista
278 XIII. La estrategia de las huelgas
287 XIV. El control obrero y la colaboración con la URSS
296 XV. La situación, ¿es desesperada?
304 Conclusiones
311 El desarrollo económico y los zigzags de la dirección, el «comunismo de guerra», la «Nueva Política Económica» (NEP) y la orientación hacia el campesinado acomodado
315 Viraje brusco: «el plan quinquenal en 4 años» y la colectivización completa
323 El socialismo y el Estado
333 El régimen de transición
333 Programa y realidad
336 El doble carácter del Estado soviético
338 Gendarme e indigencia socializada
341 «La victoria completa del socialismo» y «la consolidación de la dictadura»
344 El aumento de la desigualdad y de los antagonismos sociales
348 Miseria, lujo, especulación
348 La diferenciación del proletariado
354 Contradicciones sociales de la aldea colectivizada
358 Fisonomía social de los medios dirigentes
362 ¿Qué es la URSS?
369 Relaciones sociales
369 ¿Capitalismo de Estado?
377 ¿Es la burocracia una clase dirigente?
379 El problema del carácter social de la URSS aún no está resuelto por la historia
382 La URSS en guerra (Fragmento)
385 El pacto germano-soviético y el carácter de la URSS
385 ¿Se trata de un cáncer o de un nuevo órgano?
386 La temprana degeneración de la burocracia
387 Las condiciones para la omnipotencia y caída de la burocracia
387 ¿Y qué pasará si no tiene lugar la revolución socialista?
388 La guerra actual y el destino de la sociedad moderna
389 La teoría del «colectivismo burocrático»
390 El proletariado y sus dirigentes
392 Las dictaduras totalitarias, consecuencia de una crisis aguda, y no de regímenes estables
394 La orientación hacia la revolución mundial y la regeneración de la URSS
395 La política exterior es la continuación de la política interna
396 La defensa de la URSS y la lucha de clases
397 Introducción
A Alejandro II, el zar que abolió la servidumbre en 1861, los rusos le llamaban «el libertador». A Alejandro III, quien sucediera en 1881 al anterior, víctima de la organización revolucionaria terrorista «la voluntad del pueblo», le decían «el pacificador».1 Nicolás II, que ascendió al trono en 1896, no pudo ostentar ningún mote. Reinaba poco más de un lustro cuando declaró una guerra a Japón que costó a los rusos miles de muertos y la humillación nacional más grande desde la guerra de Crimea.2
Devastado por la contienda y sumido en una crisis que el fin de la servidumbre no había podido resolver, el país se agitaba, sacudido por las luchas obreras que conducía el mejor organizado de los partidos socialdemócratas de la época, a pesar de su escisión en dos tendencias: menchevique y bolchevique.
La escasez, la subida de precios y un crudísimo invierno justificaron la procesión pacífica de miles de habitantes de San Petersburgo el 9 (22) de enero de 1905. Iban a pedirle mejoras al padrecito zar. La historiografía soviética afirmó siempre que un provocador era el responsable de haber movilizado a la población de la capital rusa en circunstancias de altísima tensión social y política. Con independencia del crédito que merezca esta aseveración, la inconformidad iba a desatarse de cualquier modo.
El zar ordenó disparar sobre la manifestación.
Sucedió lo inevitable: la crisis nacional estalló en una revolución. En menos de un año los obreros organizaron los sóviets, los principales dirigentes del partido regresaron al país, surgieron las milicias armadas y se produjo la insurrección en Moscú. El movimiento evolucionó desde la agitación general a las manifestaciones obreras aisladas con determinado nivel de organización, de ahí a la huelga general y de esta a la insurrección moscovita de diciembre de 1905. En apretado cuadro pudo apreciarse el desarrollo político de los obreros y sus líderes, y también sus debilidades organizativas. Una adecuada expresión del panorama político en el campo revolucionario fue la elección de León Trotski, cuya posición pretendía ser equidistante de las dos fracciones socialistas principales, como presidente del sóviet de San Petersburgo.
La guerra campesina y la lucha de los pueblos oprimidos por el zarismo necesitaron seis meses más para abarcar el inmenso país y los obreros no pudieron sincronizar sus acciones con el movimiento rural.
La sangre de los obreros de Moscú, las promesas del zar y la reforma económica del ministro Stolipin consumieron a la revolución ya en los primeros meses de 1907.
El «ensayo general de la Revolución de Octubre» dejó a los rusos la extraordinaria experiencia del sóviet como organización de poder, reveló la crisis definitiva del régimen zarista, expresó las contradicciones del capitalismo en Rusia en su compleja interconexión con antiquísimas reminiscencias feudales y aproximó temporalmente a las dos fracciones socialdemócratas, que en el propio 1905 celebraron su congreso de unificación. No debe escapar al lector este último hecho cuando indague en la polémica de Lenin con los mencheviques. En 1905 —y hasta 1912— las fracciones del POSDR se consideraban integrantes de un único partido.
En el año 1905, la fuente del cambio era una gigantesca crisis nacional en todos los órdenes de la vida social. Ninguna clase, grupo o estamento podía continuar soportando el estado de cosas. La gran masa de la población quería vivir de otra manera, supuesta en las mentalidades grupales como mejor. No importaba el planteamiento estratégico o táctico de las fracciones políticas más que el elemental deseo colectivo de una transformación radical, que se imaginaba tan colosal como ambigua.
La hegemonía proletaria, además de una necesidad estratégica, fue una evidencia. Ninguna clase fue más consecuente.
Doce años de la más oscura reacción no pudieron evitar la bancarrota definitiva del zarismo.
Introducción
1905 en el marxismo
Para la fecha de la Revolución Rusa un importante sector de la socialdemocracia internacional había abjurado de la idea misma de la revolución. En Rusia los mencheviques concebían el movimiento, en el mejor de los casos, solo como una revolución burguesa. Ni ellos ni los más audaces de sus correligionarios en Europa otorgaban a Rusia la posibilidad de hacer alguna vez, o por lo menos en un período histórico breve, una revolución socialista. Los bolcheviques se oponían a este último extremo, pero coincidían en la idea de que la revolución que se iniciaba era esencialmente antifeudal. Bolcheviques y mencheviques concordaban en la idea de una revolución nacional que fortalecería las relaciones de producción capitalistas.
Lenin aportó en ese momento una idea capital para todo el desarrollo posterior del marxismo. Como ya se había esbozado en 1848 y, sobre todo, como se demostró en los procesos históricos que desembocaron en la formación de los Estados nacionales en Alemania e Italia, las burguesías nacionales no estaban ya dispuestas no solo a encabezar, sino ni siquiera a participar apenas en las transformaciones antifeudales. La contradictoria coexistencia de rasgos feudales y capitalistas en el entramado socioeconómico de Rusia y Europa oriental, desde fines del siglo xix, echaba a las burguesías en brazos de las más reaccionarias monarquías, por temor a la consecuente escalada de las revoluciones hacia transformaciones de corte socialista. De esta tendencia verificada y verificable surgieron la teoría de la revolución permanente de Trotski y la prefiguración leninista de la posibilidad de la revolución mundial desde el llamado «tercer mundo», que cristalizara definitivamente como postulado teórico en 1923.
La aparente equidistancia de Trotski de bolcheviques y mencheviques significa aproximarse a los primeros en cuanto al hecho de producir y aun encabezar la revolución misma, y a los segundos —lo cual a los ojos de este autor resulta decisivo— en cuanto a la imposibilidad absoluta de la revolución socialista en los marcos nacionales.
En cuanto a la revolución permanente casi es suficiente distinguir entre las dos aproximaciones de Marx al término que Trotski utilizara indistintamente, sin que ello implique tacharlo de manipulador: sencillamente, este último abordó el asunto en circunstancias reales y teóricas mucho menos «puras» que las que Marx analizó. Se trataba, por un lado, de la idea del triunfo de la revolución al mismo tiempo en los países «más avanzados» de la Europa Occidental y, por otro, de la idea del tránsito de la revolución por fases sucesivas hasta el comunismo, sin otra interrupción que no fuera la sucesión inmediata de clases, grupos sociales o partidos en el poder político nacional. En 1905 Trotski se refería esencialmente a esta segunda versión de la revolución permanente, restringiéndola a su visión táctica del desarrollo de la Revolución Rusa y subrayando su inevitable integración con la revolución en Europa.
Toda vez que Rusia no podía por sí sola ni hacer la revolución burguesa —porque la burguesía no la quería—, ni la socialista, el proletariado tendría que tomar el poder de inmediato, resolver las tareas pendientes de la burguesía, y solo se mantendría en el poder con el concurso de la revolución proletaria en Occidente.
En cualquier caso, el creativo apego del presidente del primer sóviet de Petrogrado —que lo fue también del que tomó el poder en 1917— a la ortodoxia marxista hacía su posición mucho más comprensible y menos contradictoria en las mentes de los ideólogos contemporáneos3 que la más sutil, compleja y —en la distancia— audaz posición de Lenin, que parecía insostenible a los ojos de la mayoría de los marxistas de la época, empezando por Trotski, con independencia de que se situaran a la izquierda o a la derecha del canon socialdemócrata (menchevique, si se trata de Rusia) imperante.
En la polémica, Lenin carga las tintas sobre los mencheviques y, en tanto Trotski pertenecía anteriormente a esa corriente, Lenin asume como hecho incontrovertible la militancia de este en la posición de aquellos. Solo menciona dos veces y de pasada a su antiguo discípulo, próximo oponente y futuro correligionario. La posición de Trotski era, en efecto, muy minoritaria dentro del partido. El mantenerse, por lo menos en apariencia, fuera del debate de las dos grandes fracciones fue probablemente lo que dio a Trotski más amplio predicamento entre sectores de masas del proletariado de San Petersburgo. El asunto era mucho más complicado, salpicado del carácter muy polémico de las argumentaciones y no desprovisto de ciertas dosis de escolástica,4 las que resultaron letales para el Partido bolchevique, a largo plazo, en la dinámica de sus discusiones internas.
Al convertirse en el líder de la fracción bolchevique, Lenin no albergaba la menor duda acerca de la concomitancia decisiva de dos magnitudes sociológicas aparentemente —a los ojos de la escolástica «tradición» marxista—5 muy contradictorias: la transformación anticapitalista de la Rusia zarista, o la lucha contra el capitalismo ruso, si se prefiere, transcurriría de la mano de una revolución campesina antifeudal, y ambos serían dos procesos en uno. Este autor pone particular énfasis en el término anticapitalista, pues es esta la clave de la ambigüedad (según Trotski) de la fórmula táctica leninista de 1905.6
Polemizando, quizás sin saberlo, con la versión trotskista de la revolución permanente, 7 Lenin distingue el Gobierno revolucionario que propone de la «conquista del poder», entendiendo esta última como la conquista del poder por el proletariado para establecer su dictadura y el consecuente tránsito al socialismo.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que tanto Trotski como Lenin, a diferencia del grueso de los líderes mencheviques, eran insurreccionales ya en 1905. En la discusión, sin duda, Trotski resulta mucho más cautivo de la escolástica, si bien más comprensible a la luz pública,8 al embrollarse discutiendo con Lenin sobre el objetivo final. Este último ya ha dejado claro que el objetivo final no está en la discusión, sino que sencillamente aún no está a la orden del día. No es difícil aventurar que la tan cacareada y manipulada revolución permanente es hija de estas divergencias.
Y sin embargo, Lenin insiste en el carácter proletario, en determinado sentido, de la Revolución:
La peculiaridad de la Revolución Rusa estriba precisamente en que, por su contenido social, fue una revolución democrático-burguesa, mientras que, por sus medios de lucha, fue una revolución proletaria. Fue democráticoburguesa, puesto que el objetivo inmediato que se proponía, y que podía alcanzar directamente con sus propias fuerzas, era la república democrá tica, la jornada de ocho horas y la confiscación de los inmensos latifundios de la nobleza: medidas todas ellas que la revolución burguesa de Francia llevó casi plenamente a cabo en 1792 y 1793.9
El año 1917 pareció demostrar que la diferencia táctica entre Lenin y Trotski significaba muy poco. A la larga Trotski demostró que tampoco suponía que en Rusia estuvieran maduras las condiciones para el socialismo, no ya en 1905, sino ni siquiera en 1925. Sin embargo, Trotski, como Stalin10 años más tarde desde el extremo opuesto, propendía a plantearse el problema desde visiones teóricas generalizadoras y metas a alcanzar, más que desde el análisis concreto de la situación rusa, que era el fuerte de Lenin. Este último, por tanto, atacó duramente a los mencheviques, no tanto por las diferencias tácticas como por sus consecuencias estratégicas —sobre todo por la actitud ante la burguesía— tendientes a hacer prácticamente nula en cualquier perspectiva, una revolución socialista. Lo dominante en el menchevismo de 1905, más que la traición abierta —lo que sucedió en 1914 con la mayor parte de la fracción—, es la inconsecuencia.
Hay un aspecto más sutil en la crítica antimenchevique, que se pierde en los avatares de lo psicológico y en los misterios de las mentalidades colectivas, específicamente dentro de las vanguardias políticas: en 1789 el común de los franceses, políticamente activos o no, identificaba la crisis nacional con la crisis del modelo; en la Rusia de 1905 ya no era tan así. En la misma medida en que la burguesía se desplazó, por su temor a las masas, de una posición antifeudal militante a una posición de connivencia con sectores de la oligarquía, determinados segmentos de los que ostentaban la representación popular retrocedieron igualmente hacia la connivencia con la burguesía.
El asunto adquiría mayor importancia en tanto el despertar de la actividad política de la gran masa de la población tenía lugar al calor de una revolución que, desde sus bases, trascendía las meras transformaciones antifeudales. Hoy se nos escapa con frecuencia que buena parte de las tan cacareadas libertades burguesas se conquistó por las masas luchando contra la burguesía. El sufragio universal es el mejor ejemplo. Engels vio en él, al final de su vida, una excelente arma de lucha por el poder en manos del proletariado. La Revolución de 1905 se produce varias décadas antes de que los centros ideológicos del capitalismo comenzaran a manipular esas ideas en su provecho, aunque nunca las hubieran llevado consecuentemente a la práctica.
Había que convencer de la necesidad de hacer una revolución realista, comprensible y beneficiosa, garantizando a cualquier plazo el tránsito al socialismo.
Un abarcador resumen de las diferencias dentro de la socialdemocracia rusa es ofrecido por Trotski mucho después:
En resumen. El populismo, como el eslavofilismo, provenía de ilusiones de que el curso de desarrollo de Rusia habría de ser algo único, fuera del capitalismo y de la república burguesa. El marxismo de Plejánov se concentró en probar la identidad de principios del curso histórico de Rusia con el de Occidente. El programa que se derivó de eso no tuvo en cuenta las peculiaridades verdaderamente reales y nada místicas de la estructura social y el desarrollo revolucionario de Rusia.
La idea menchevique de la Revolución, despojada de sus episódicas estratificaciones y desviaciones individuales, equivalía a lo siguiente: la victoria de la revolución burguesa en Rusia solo era posible bajo la dirección de la burguesía liberal y debe dar a esta el poder. Después, el régimen democrático elevaría al proletariado ruso, con éxito mucho mayor que hasta entonces, al nivel de sus hermanos mayores occidentales, por el camino de la lucha hacia el socialismo.
La perspectiva de Lenin puede expresarse brevemente por las siguientes palabras: La atrasada burguesía rusa es incapaz de realizar su propia revolución. La victoria completa de la revolución por medio de la «dictadura democrática del proletariado y los campesinos», desterraría del país el medievalismo, imprimiría al capitalismo ruso el ritmo del americano, fortalecería el proletariado en la ciudad y en el campo, y haría posible efectivamente la lucha por el socialismo. En cambio, el triunfo de la Revolución Rusa daría enorme impulso a la revolución socialista en el Oeste, y esta no solo protegería a Rusia contra los riesgos de la restauración, sino que permitiría al proletariado ruso ir a la conquista del poder en un período histórico relativamente breve.
La perspectiva de la revolución permanente puede resumirse así: la victoria completa de la revolución democrática en Rusia solo se concibe en forma de dictadura del proletariado, secundado por los campesinos. La dictadura del proletariado, que inevitablemente pondría sobre la mesa no solo tareas democráticas, sino también socialistas, daría al mismo tiempo un impulso vigoroso a la revolución socialista internacional. Solo la victoria del proletariado de Occidente podría proteger a Rusia de la restauración burguesa, dándole la seguridad de completar la implantación del socialismo.11
Sin embargo, el esbozo de la posibilidad de una revolución socialista en Rusia y, aun más, en el mundo subdesarrollado, tendrían que aportar una 10 León Trotski: Textos escogidos corrección al esquema de Marx que trascendería, con mucho, la recuperación, recreación y superación de lo mejor de la herencia revolucionaria burguesa, de la que los bolcheviques se enorgullecían, y del marxismo conocido. Sucedió que la globalización y el progreso científico-técnico que Marx concibió imposibles en la sociedad capitalista que le tocó vivir, continuaron su paso indetenible de la mano del capitalismo, expresando de manera cada vez más contradictoria el carácter social de la producción y ya no solo el carácter individual de la apropiación, sino de cualquier tipo de consumo, incluida la apropiación de la cultura.
1905, 1917… y 2008
Lenin no se planteó nunca la historia en términos de teleología. Era demasiado revolucionariamente irreverente para eso. La continuidad de 1905 en 1917 está tajantemente definida, pero las diferencias eran sustanciales. La expresión de Trotski de que en 1917 «los bolcheviques se desbolchevizaron»,12 que fue su explicación de la alianza con Lenin en vísperas del movimiento de octubre, se interpretaba en las discusiones de los años veinte desde un escolasticismo irreparable, contrastante con el altísimo nivel intelectual del bolchevismo en tiempos de Lenin. La idea de Trotski era que los bolcheviques habían defendido siempre la sucesión de etapas en la revolución, contra la revolución permanente y el argumento principal a su favor eran las tesis de 1905. En 1917, siguiendo el testimonio de Trotski, los bolcheviques renunciaron a su postura anterior y se encontraron con la posición de este último.13 Los sucesivos adversarios de Trotski14 en la década del veinte argumentaban que eso no era cierto, que la «dictadura revolucionaria de los obreros y los campesinos» contenía en su germen todo lo necesario para el tránsito a la revolución socialista, que Lenin enfatizó en la hegemonía proletaria en la revolución democrática —lo que es cierto, pero no es el punto—, que el partido conduciría sucesivamente a la clase obrera en todas las etapas15 de la revolución, etcétera.
En realidad y según consta en las fuentes primarias, sencillamente habían cambiado las condiciones: «Señalaremos de pasada que esos dos defectos [se refiere a los “defectos” de las condiciones de la revolución en 1905, F.R.] serán eliminados indefectiblemente, aunque tal vez más despacio de lo que Introducción 11 nosotros deseáramos, no solo por el desarrollo general del capitalismo, sino también por la guerra actual […]».16
Aparte de la eliminación de los defectos, sucedió que en febrero de 1917 la burguesía, contra todos los pronósticos anteriores de Lenin y Trotski,17 sí tomó el poder, ciertamente en singular convivencia con el poder de los sóviets.
Lo que la Revolución de 1905 no logró aportar al desarrollo de un capitalismo avanzado sería suplido con creces, por el inevitable desarrollo del propio capitalismo ruso y, sobre todo, por la guerra mundial. Esta conclusión tiene particular importancia en lo que se refiere a la educación de la clase obrera rusa y de su partido.
Lamentablemente, ese singular aspecto de la herencia de Lenin ha permanecido en el olvido. Múltiples y contradictorias tendrían que ser las consecuencias de tal planteamiento. El espacio solo permite algunos apuntes.
Para empezar, sería muy sugerente una lectura hacia atrás del tercer tomo de El capital, una aproximación contemporánea a las esencias de la reproducción ampliada, contenida exhaustivamente en muchos estudios, poco conocidos y censurados por la maquinaria ideológica del capitalismo, acerca del injusto orden económico mundial de nuestros días.
Marx y Engels analizaron la reproducción ampliada tomando en cuenta las relaciones de intercambio entre los centros del capitalismo. Las colonias se veían como una prolongación de las metrópolis, en una perspectiva que no se diferenciaba mucho de una relación de intercambio precapitalista. Por ello, el análisis de la dominación económica y de la formación de la plusvalía prácticamente se circunscribía a la relación entre los patronos y los obreros. Estos últimos, al emanciparse, emanciparían al resto de la población oprimida incluyendo a los habitantes de la periferia del capitalismo.
Los bolcheviques se quedaron solos con su revolución en un país devastado. Estaban obligados a crear las premisas materiales del socialismo que, según Marx y Engels, debieron madurar en el capitalismo, y ya no podían contar con la solidaridad del proletariado europeo triunfante como contrapeso a la insuficiencia del capitalismo ruso. Más que la ley del valor,18 es esta circunstancia, imprevisible para Marx, la que rige, ineluctablemente, el proceso de construcción del socialismo históricamente conocido. En ella hay que buscar los fundamentos de los audaces planteamientos acerca de las «tareas inmediatas del poder soviético», la NEP, el plan cooperativo y hasta la teoría de Bujarin sobre la «construcción del socialismo a paso de tortuga, tirando de nuestra gran carreta campesina».19
La guerra y la reacción habían demostrado con creces que no se vencería al capitalismo mediante el sufragio universal, que la socialdemocracia internacional, en el mejor de los casos, no podía aceptar el aserto anterior y en el otro extremo, sencillamente comenzaba ya a representar a los sectores medios beneficiados por la opresión colonial y de las capas más pobres de las sociedades de los países capitalistas desarrollados. La explotación de los inmigrantes en todo el mundo capitalista desarrollado contemporáneo es una singular expresión de ese fenómeno.
En la misma medida en que no era posible plantearse que la sola maduración de las condiciones del socialismo en el marco del capitalismo avanzado desembocara en la revolución que lo barriera, tampoco podía contarse ya con que la premisa de la democracia burguesa fuera suficiente para la construcción del orden político socialista. Después de destacar en El Estado y la revolución la cuestión de principio del derribo de la maquinaria estatal burguesa, pone en los sóviets la atención que no había fijado en 1905, insistiendo sobre todo, además de las elecciones, en las cuestiones de la dirección colectiva, la participación y la revocación. Eran estas últimas las que distinguirían definitivamente la nueva maquinaria estatal de la anterior, las que prefiguraban desde su fundación la inevitable desaparición de cualquier maquinaria, condición indispensable al nuevo Estado que parecía iba a durar un tanto más de lo previsto.
La convivencia más o menos larga del país socialista aislado con las grandes potencias capitalistas imponía la necesidad de una geopolítica de Estado a la Rusia soviética. No era este el ideal de Marx y Engels. Lenin pretendió resolver la contradicción haciendo públicas todas las políticas y ampliando a todo cauce la discusión ideológica.
En poco tiempo los sóviets se burocratizaron y la geopolítica impuso limitaciones al ejercicio democrático. Más que eso, el país soviético tuvo que dirimir el conflicto inevitable con el capitalismo por medio de las armas.
Lenin se respondió a sí mismo planteando el imperativo de una revolución cultural. Hacía mucho tiempo había manifestado la necesidad del cambio cultural, pero lo veía inmerso en la lógica del desarrollo del capitalismo, primero, y después, como algo concomitante a la revolución mundial. Tanta fue su insistencia que no han faltado quienes lo acusen de europeísta o eurocentrista, cuando en realidad no hacía más que ser fiel al espíritu de los tiempos, lo que es bastante pedir para un revolucionario. En este asunto y en el de la democracia vuelve a aparecer el problema de la identificación o la comprensión, al menos, de algunos valores de la burguesía,20 asunto que la división geopolítica y el estalinismo militante convirtieron en tabú. Por lo pronto, se trataba de producir en la Rusia atrasada una revolución cultural que no solo ni mucho menos igualara a la sociedad soviética con sus vecinos capitalistas, sino que los superara y planteara el problema del cambio cultural, desde una perspectiva completamente nueva, que amalgamara la tradición popular, asimilara lo mejor de la cultura universal y propusiera un modo de vida, una percepción ideológica y un arte nuevos, todo eso a un tiempo.
La combinación entre la lucha contra la burocracia, el plan cooperativo y el cambio cultural, debería conducir a una sociedad suficientemente próspera e igualitaria, con espacios de participación colectiva relativamente libres de la presión estatal, que funcionaran como un nuevo tipo de sociedad civil, encabezada por el partido, pero ejerciendo presión sobre su aparato. La vida espiritual sería —y tendría que ser— rica, amplia y diversa, medio de realización ciudadana y de enfrentamiento a cualquier forma de opresión, propia o ajena. En ese escenario, el primer Estado socialista podría intentar liderar una revolución de los pueblos oprimidos.
En definitiva, una vez vencidas las oposiciones bolcheviques de los años veinte, lo dominante en la política y la ideología soviéticas fue la preservación del poder del Estado y una mejoría temporal de las condiciones de vida del ciudadano común, ciertamente en términos de igualdad nunca vistos en la historia humana. Pero no pudieron crearse las condiciones materiales, culturales y políticas del socialismo que Marx vislumbró.
La socialización de la cultura y su extraordinaria, inagotable y definitiva concomitancia con el progreso científico quedaron en manos de la burguesía mundial, la que, consciente de que tenía que enfrentar una alternativa formidable, puso su baza en la pugna, iniciando la tradición burguesa —pronto cumplirá cien años— de políticas de Estado, eficaz arma ideológica contra el socialismo. El mundo de fines del siglo xx pudo contemplar, como la expresión más acabada de la dominación de muchos por unos pocos, el control del imperialismo sobre la difusión de la cultura. Tal contemplación es posible —dramática prueba de la monstruosidad del dominio— solo después de un arduo esclarecimiento.
El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial se definió mucho más por las necesidades geopolíticas que por los intereses de los pueblos, aun cuando estos últimos fueron preservados en la medida en que no contradecían las condiciones que Stalin consideró imprescindibles para la supervivencia del Estado soviético deformado, que a pesar de todo seguía siendo una alternativa al sistema capitalista. El titánico esfuerzo de los hombres y mujeres soviéticos no alcanzó al medio siglo después de su supuesto cénit. Menos de dos décadas después, las angustias de Lenin aparecen con toda su crudeza: chinos y vietnamitas prueban la «economía socialista de mercado», tras el olvidado Bujarin, los incorregibles yugoslavos y el brillante pragmá tico Deng Xiao Ping, sin poder librarse de la amenaza de una restauración capitalista, tan espontánea y natural que no pueda ser evitada.
Una lectura cuidadosa de la herencia póstuma de Lenin indica a este autor que la imposibilidad de liberar a los ciudadanos de la coerción estatal y las obligaciones geopolíticas inevitables del país socialista aislado, además de la prioritaria construcción de los fundamentos materiales de un socialismo todavía lejano, condujeron a Lenin a esbozar, junto a la revolución tercermundista, una peculiar —e inédita en el marxismo— versión de la sociedad civil, el Estado y la relación entre ambos. Se trata de que, conservando en manos del Estado los pilares de la economía y los servicios (la energía, el transporte, la industria pesada y la cultura), las esencias de la dictadura proletaria y de sus órganos de poder; la sociedad civil, asentada materialmente —sobre todo— en la producción cooperativa21 y en condiciones de la más amplia democracia proletaria y la más abierta discusión ideológica, asumiera cada vez más funciones propias en la construcción del socialismo. La desburocratización del partido y la presencia en sus órganos de dirección a todos los niveles de obreros de filas, la oposición a la fundación de la URSS y la reforma del control, sustituyendo su esencia burocrática por un verdadero control popular, deben aquilatarse en el contexto de esta visión. El partido es percibido como líder de la sociedad civil, junto al Estado, pero sobre todo frente a él. No es ocioso apuntar que tal práctica permeó toda la actividad de Lenin en el período más fecundo de su labor como jefe del Gobierno bolchevique.
La dominación cultural del capitalismo contemporáneo otorga a la revolución tercermundista una dimensión más trascendente: al luchar por el socialismo, nuestros pueblos luchan también por la cultura, por la liberación espiritual del género humano.
Las esperanzas parecen volverse hacia los procesos que, sin mucho apego a las elucubraciones marxistas y leninistas, enfilan su rumbo, sencillamente, a transformar un orden que puede significar el fin de la civilización. Es tan atroz el capitalismo que después de derrotar al socialismo soviético y su extensa saga «en nombre de la libertad», parece encaminarse a hacer perecer al género humano.
Lenin lo previó casi todo, salvo la propensión de sus sucesores al crimen de lesa humanidad. Los procesos en ciernes le dan razón hasta la profundidad de los pasados cien años. Ello no resta méritos a los que han intentado, contra los crímenes de Stalin y las aventuras ultraizquierdistas, buscar caminos alternativos hacia el poder del pueblo, ni a los que han pretendido derivar de las culturas nacionales la solución a los problemas propios, como él mismo hizo, amén de desarrollar, heréticamente, lo mejor del marxismo. Pero nadie se ha hecho, como Lenin, las mismas preguntas sobre las perspectivas de la felicidad de pueblos enteros, desde la cúspide del poder del Estado más extenso, uno de los más poblados, más pobres y más pioneros que conoce la historia del género humano.
Hace poco leí que el cuerpo momificado de Lenin podría albergar células susceptibles de producir un clon. Presto a la noticia el poquísimo crédito que inspira el sensacionalismo de la prensa burguesa. No puedo evitar, sin embargo, sonreír ante la perspectiva de que nos encuentre discutiendo los mismos problemas que le atormentaron al morir. Por lo pronto, intente el lector indagar sobre esos problemas en la visión de la Revolución de 1905.
Fernando Rojas
La Habana, 5 de agosto de 2008.
Women’s Inclusion and Gender Violence
- English
- Español
Discussion on Women’s Inclusion and Gender Violence
Claudia González Corrales
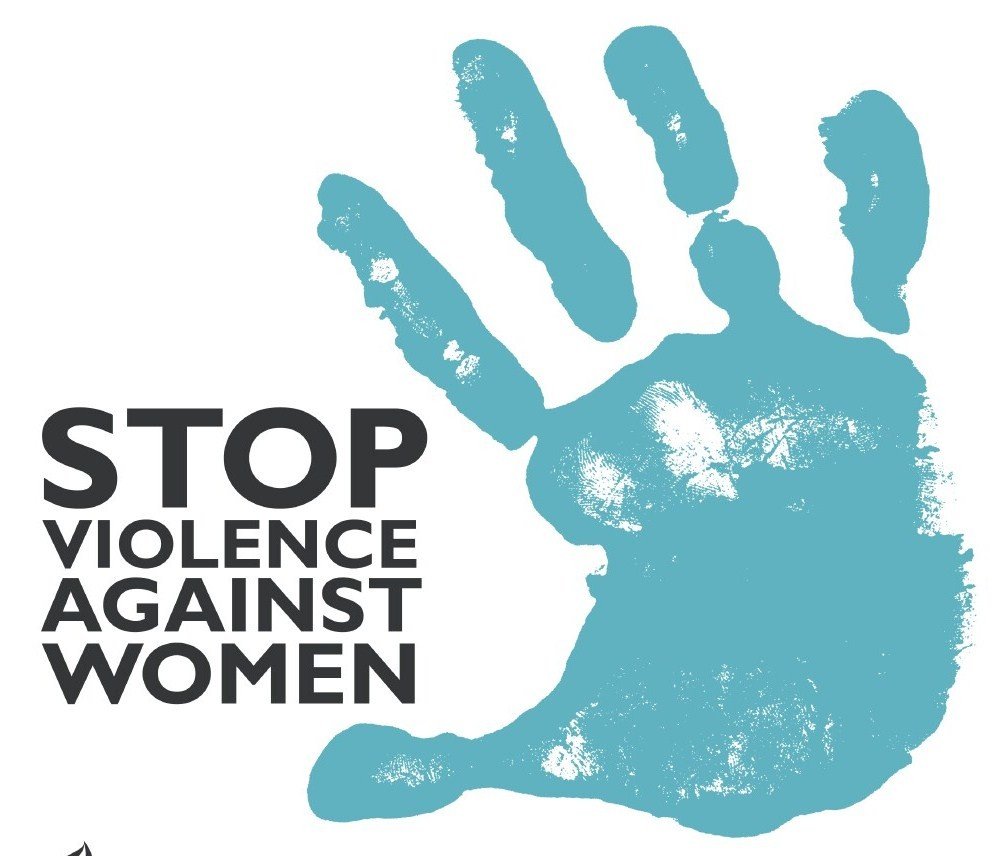
Havana, Oct 13 (ACN) Even though the level of women’s inclusion in Cuban society is high, violence against women adopts more overlapping forms of expression, said María Isabel Domínguez, director of the Center for Psychological and Sociological Research, of the Ministry of Science, Technology and Environment.
By intervening in the panel Youth Imaginaries about violence against women. Cooperation for social research, held in the context of the VI International Meeting on Children and Youth, Dominguez stressed that this is due to cultural factors and prejudices associated with women.
From face-to-face interviews with 435 youngsters -230 women, 200 men and three transgenders- from western, central and eastern Cuba, it was identified that violence is perceptible in the recycling of domestic life and in the prevalence of stereotypes in as for gender roles, the specialist said.
Gender violence is also evident in the idea of women’s “weakness” and the spirit of overprotection by men, in the fact that she must be “controlled” by him, in the acceptance of male infidelity and punishment of the female, among other manifestations, she stressed.
This assessment came to light from a study carried out since the first quarter of the year and convened by the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) and Oxfam, an international confederation of non-governmental organizations fighting poverty and inequality .
The research focuses on physical, material and symbolic violence against women and their representation in the juvenile imagination, and focuses its study in Cuba and six other countries in the region: Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Dominican Republic.
Pablo Vommaro, director of the Working Groups of CLACSO, stressed that the study is still ongoing, but some preliminary results are already known about the dimensions of the problem.
So far, more than 3,500 youth surveys have been taken, some 80 in-depth interviews conducted and more than 40 focus groups, he said.
As part of the meeting, Julián Loaiza, a Colombian specialist who belonged to the team of authors, said that 680 young people were surveyed in his country. They identified forms of violence that may be due to structural, symbolic and direct causes.
Only a situation of violence is perceived when physical aggression occurs, and this is due in large measure to strongly entrenched contextual factors, prejudices and power relations, he emphasized.
Christian Ferreyra, an adviser to Oxfam, said that the most interesting aspect of this inquiry is that, once the results are known, it will be possible to establish a campaign to question the attitudes that legitimize the different forms of violence.
The full report is expected to be released in March next year, Ferreyra said.
clau / fr / clg 17 17:56
Translated and edited by Walter Lippmann.
ACN 62
organizaciones-juventud
Debaten sobre inclusión femenina y violencia de género
Claudia González Corrales
La Habana, 13 oct (ACN) Aun cuando los niveles de inclusión femenina en la sociedad cubana son altos, la violencia contra la mujer adopta formas de expresión más solapadas, aseveró hoy en esta capital, María Isabel Domínguez, directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Al intervenir en el panel Imaginarios juveniles acerca de la violencia contra las mujeres. Cooperación para la investigación social, celebrado en el contexto del VI Encuentro Internacional sobre Infancias y Juventudes, Dominguez subrayó que ello se debe a factores culturales y prejuicios asociados a la mujer.
A partir de la entrevista cara a cara a 435 jóvenes -230 mujeres, 200 hombres y tres transgéneros- del occidente, centro y oriente cubano, se identificó que la violencia es perceptible en la recarga de la vida doméstica y en la prevalencia de estereotipos en cuanto a los roles de género, indicó la especialista.
La violencia de género también se evidencia en el ideal de “debilidad” de la mujer y el espíritu de sobreprotección del hombre, en el hecho de que esta debe ser “controlada” por él, en la aceptación de la infidelidad masculina y el castigo a la femenina, entre otras manifestaciones, destacó.
Tal valoración salió a relucir a partir de un estudio que se realiza desde el primer trimestre del año, y convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Oxfam, confederación internacional formada por organizaciones no gubernamentales que luchan contra la pobreza y la desigualdad.
La investigación se enfoca en la violencia física, material y simbólica contra la mujer y su representación en el imaginario juvenil, y centra su objeto de estudio en Cuba y otros seis países de la región: Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Pablo Vommaro, director de los Grupos de Trabajo de CLACSO, destacó que el estudio continúa en curso, pero ya se conocen algunos resultados preliminares sobre la dimensiones de la problemática.
Hasta el momento se han aplicado más de tres mil 500 encuestas a jóvenes, unas 80 entrevistas en profundidad y superan los 40 grupos focales, apuntó.
Como parte del encuentro, Julián Loaiza, especialista colombiano que integra el equipo de autores, destacó que en su país fueron encuestados 680 jóvenes, quienes identificaron que las formas de violencia pueden ser debido a causas estructurales, simbólicas y directas.
Solo se percibe una situación de violencia cuando ocurre una agresión física, y eso se debe, en gran medida, a factores contextuales, prejuicios y relaciones de poder fuertemente afianzadas, enfatizó.
Christian Ferreyra, asesor de Oxfam, precisó que lo más interesante de esa indagación es que, a partir de que se conozcan los resultados, será posible establecer una campaña para el cuestionamiento de las actitudes que legitiman las distintas formas de violencia.
Se espera que el informe completo sea divulgado en marzo del próximo año, informó Ferreyra.
clau/fr/clg 17 17:56
Violence Against Women

Violence Against Women
Concept: It is violence against women because of their status as a woman
Violence against women presents numerous facets ranging from discrimination and contempt to physical or psychological aggression and murder. Producing itself in many different spheres (family, work, training and others), it acquires special drama in the area of the couple and the domestic, where every year women are murdered by their partners by the tens or hundreds in the different countries of the world .
Translated and edited by Walter Lippmann
October 9, 2017
Content
- 1 Introduction
- 2 Situation of violence against women in the world
- 3 Valuation from international organizations
- 4 Historical considerations on violence against women
- 5 Current Consideration
- 6 Violence against women in the family
- 7 Violence against women in the couple
o 7.1 Violation
o 7.2 Rape as a weapon of war
o 7.3 Sexual exploitation
o 7.4 Ablation of the clitoris
o 7.5 Feminicidio
o 7.6 Gender Violence
- 8 Participation of women in decision-making
- 9 Situation of violence in Cuba
o 9.1 Legal status
- 10 See also
- 11 Sources
Introduction
At least one in three women in the world has suffered an act of violence (abuse), abuse, harassment and others) during their lifetimes. It has been emphasized that this type of violence is the first cause of death or disability for women between 15 and 44 years of age. Researcher Raquel Osborne states that: “Since violence against women is mostly exercised by men because of their sexist conditioning, the term macho violence is also used.”
At its 85th plenary meeting, on 20 December 1993 , the United Nations ratified the declaration on the elimination of violence against women. They recognized it as a grave violation of human rights and “urges all possible efforts to make it [the declaration] universally known and respected “. The resolution defines violence against women in its first article as any act of violence based on belonging to the female sex that has or may result in physical, sexual or psychological harm or suffering for women , as well as threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty , whether occurring in public or in private life.
The United Nations, in 1999, on the proposal of the Dominican Republic with the support of 60 more countries, approved to declare November 25 International Day for the Elimination of Violence against Women.
Situation of violence against women in the world
Sexist violence is too entrenched around the world, more than half of women live under this threat. To eradicate it requires political will and economic resources. When a man beats a woman he is “impoverishing his entire community and damaging several generations of his family” .
According to recent data cited by the world body, between 40 and 70 percent of the murdered women die at the hands of their husbands or sentimental partners, in latitudes as Australia , Canada , USA or South Africa .
In Colombia, every 6 days a woman dies at the hands of her partner, while in the last 10 years hundreds have been kidnapped raped and murdered in Ciudad Juárez , in northern Mexico. Other studies in 71 nations show that a significant percentage of women are physically, sexually or psychologically aggression, and physical violence is the most widespread.
According to the Instituto de Mujer Ibérico , between 1999 and 2003 , 246 women died at the hands of their husbands, partners or ex-companions, in various ways.
The current Spanish government pledged to pay greater to this topic; so their Council of Ministers approved a couple of years ago ten urgent measures against this scourge.
The evil that has caused enough deaths and damage. In the rest of Europe, gender abuse is an issue that affects one in five European women. In the American continent, USA, this issue affects 32 million Americans every year. Every 9 seconds an American woman suffers from mistreatment and more than three are killed, according to the references of the centers for disease control and the National Institute of Justice.
The risk of being abused is higher among American Indian and Alaska Native women and men, African-American women, Hispanic women, young women, and people living in poverty.
Valuation from international organizations
In 1993 the United Nations recognized “the urgent need for universal application to women of the rights and principles relating to the equality, security, freedom, integrity and dignity of all human beings”.
It also recognized the role played by women’s rights organizations, which facilitated the visibility of the problem.
Since violence against women is a problem that affects human rights. It “constitutes a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to the domination of women and discrimination against them by men and prevented the full advancement of women.
It is one of the fundamental social mechanisms by which women are forced into subordination to men”. It sees the need to define it clearly as a first step for the States, mainly, to assume its responsibilities and there is “a commitment of the international community to eliminate violence against women”.
The declaration includes six articles defining violence against women and the forms and areas of violence, while enumerating the rights of women to achieve equality and their full development and urges states and international organizations to develop strategies and put the means to eradicate it. In the same vein, on March 5, 1995 , the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women: the Belem Do Para Convention was adopted.
Historical considerations on violence against women
Violence against women is linked to the consideration of women who detach themselves from the patriarchal family. Humanity in its origins could be constituted by matriarchal communities, as Lewis Henry Morgan , considered one of the founders of modern anthropology, in his book Ancient Society in 1877 . “The abolition of the mother’s right was (could be) the great defeat of the female sex”.
Today the patriarchal family may appear blurred after centuries of women’s efforts to emancipate themselves. In its origins, it made the woman an object owned by man, the patriarch. The the material goods of the family and its members belonged to the patriarch.
Thus, the wife passed from her father’s hands into her husband’s hands, both having full authority over her, being able to decide even on matters of life and death, that is, excluded from society, she was part of the family heritage, relegated to the reproductive function and domestic tasks.
In classical Rome, in its earliest times, the dependence of women was evident, owing obedience and submission to her father and her husband. The paterfamilias [head of the family, male] had on their children the right to life and death. He could sell them as slaves in foreign territory, abandon them at birth or hand them over to the relatives of their victims if they had committed any crime; separating them and agree or dissolve their marriages.
But just as men became paterfamilias when the father died and acquired all their legal powers within their family, women, on the other hand, were to remain for life subordinated to male power, alternating between father, father-in-law and husband. File: Antonio Gil Hambrona confirms that this model of the ancestral patriarchal family suffered numerous modifications during the Republic and the Empire. The right over the life of women was abolished. The death penalty was still preserved in certain cases, but it was no longer the husband who decided on it, and the community was responsible for judging it.
At certain moments, the woman came to achieve a certain emancipation. She could divorce on equal terms with man, she stopped seeing herself as selfless, sacrificed and submissive and in the relationship between husbands the husband’s authority was indicated. This occurred mainly in the upper classes and did not prevent violence from occurring within the marriage “aimed at controlling and subjecting women through physical aggression or murder”.
The advances that could be made during the Republic and Empire disappeared in the dark period of the Middle Ages. A society that worshiped violence also exercised it against women, and women frequently became a bargaining chip to forge alliances between families. “In the lower classes, in addition to fulfilling the reproductive function, constituted labor to work at home and in the countryside.”
In this history, religions have played an important role, assuming a moral justification of the patriarchal model: “Married women are subject to their husbands as to the Lord, because the husband is head of the woman, as Christ is head of the Church and savior of her body”.
Another consequence of patriarchy has been the historical exclusion of women from society; being excluded from all its spheres: cultural, artistic, political, economic, this being another form of violence against women.
It was not until the industrial revolution in the West, when women were allowed to participate in social life, that a path of emancipation truly begins. However, the uses and abuses committed against women for centuries have proven difficult to eradicate.
Current considerations
Violence against women is not exclusive to any political or economic system; is given in all societies of the world and without distinction of economic position, race or culture . The power structures of society that perpetuate it are characterized by its deep roots and intransigence. Throughout the world, violence or threats of violence prevent women from exercising their human rights and enjoying them. Amnesty International, It is in our hands. No more violence against women.
It was the feminist organizations that in the second half of the 20th century gave full visibility to the problem of violence against women. It is curious that in many countries statistics on traffic accidents were collected while ignoring the incidence of femicide and rape.
Latin America and the Caribbean have been “one of the regions of the world that has given more attention to the fight against violence against women” It has been especially active in the consolidation of social networks, sensitizing the media, acquiring institutional commitments and legislating to eradicate a problem that affects 50% of the world’s population by limiting and violating their most basic human rights.
In those times, it was hard to see that the aggressions towards women were not the product of moments of frustration, tension or outbursts, contingencies of life in common; but were a consequence of attempts to maintain the subordination of women, the ancestral consideration of women as the property of men, and should, therefore, be given special consideration.
Of particular importance was the International Tribunal of Crimes against Women in Brussels in 1976. That was first time that crimes different types of violence committed against women, creating the International Feminist Network with programs of support and solidarity. As a result of its resonance in 1979, the United Nations Assembly approved the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and in 1980 the First United Nations World Conference on Women was held in Mexico, following the Convention to Eradicate Discrimination Against Women (CEDAW).
These events promoted a whole series of legislative measures and modifications of penal codes that in the different countries have been taking place ever since. In 1993, the United Nations ratified the Declaration on the Elimination of Violence against Women, and in 1995 in Belem do Para (Brazil) adopted the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women.
Numerous countries now have specific strategies to combat violence against women and have amended their legislation including laws against violence against women, design general and sectoral plans to combat it and promote campaigns to interest the different spheres of society in this problem.
These strategies have also served to sensitize states and society to other forms of violence: against children, the elderly, the handicapped, minority groups, etc.
Violence against women in the family
Violence against women begins in childhood, and it is in the family that violence is most prevalent. Infancy is especially vulnerable to violence and the girl suffers an added bonus for her female status. Ablation [surgical removal of human tissue], is widespread in certain communities and inevitably linked to the female sex.
Examples: the sexual commerce that can start in the family with the sale of the girl, or infanticide and sexual abuse, more often linked to the female sex, a more rigid paternal authority, also exercised by siblings, and a discriminatory education that limits their vital expectations.
More than 80% of rapes are perpetrated by members of the victim’s family, and most of them at very young ages, when she is only a child; parents, grandparents, uncles, adults she trusts become her aggressors. This is a worldwide problem that in many cases does not transcend beyond the limits of the family itself, the girl suffers violence in silence, embarrassed and feeling guilty.
The sale of girls would be another form of violence suffered by women in childhood and in the family. These sales may serve a variety of purposes, but the lucrative business of prostitution, the unhealthy sexual inclinations of clients, coupled with the misery in which many families are found, have extended the trade in girls, under 10 years of age, in many cases, destined for to sexual exploitation.
To this violence, we still have to add many of lesser character that would go from greater paternal and family authoritarianism, to forced marriages. Violence against women, whatever its nature, has as its preferred framework the family.
Violence against women in the couple
Violence against women by their partner or ex-partner is widespread in the world, affecting all social groups regardless of economic, cultural or any other consideration. Even though it is difficult to quantify, since not all cases transcend beyond the scope of the couple, it is assumed that a high number of women suffer or have suffered this type of violence.
In all human relationships, conflicts arise and in relationships as well. Discussions, even heated discussions, can be part of the relationship. In conflictive couple relationships, fights can arise and physical aggression can arise between them. This, which could reach levels of violence that would be objectionable and objectionable, would be part of the difficulties faced by couples.
In the couple, the abuse is mostly exercised by him against her. It has specific causes: man’s attempts to dominate women, men’s low opinion of women; causes that lead to seeking to establish a relationship of domination through scorn, threats and blows.
The most visible traits of abuse are beatings and murders, which transcend the realm of the couple; However, “low intensity” mistreatment, psychic mistreatment that undermines women’s self-esteem, is the most common. When it transcends a case of mistreatment, the woman can take years suffering the abuse. And, if mistreatment can occur at any stage of the couple’s history, it is at the time of rupture and after this, if it occurs, then they become exacerbated.
It is frequent to treat the subject of the mistreatment as individual cases, the abusers would suffer the sort of disorders that would lead them to mistreat the woman and to this, in its fragility, to receive those mistreatments. This would be a reassuring vision of the problem that would not call into question the patriarchal model.
The psycho-pathological model explains the violence as a result of deviant behavior peculiar to certain individuals whose personal history is characterized by a serious disturbance. This approach, after all reassuring, speaks of an “other,” a “sick” or “delinquent”, who, after examination, can be punished or treated medically.
From the feminist point of view, male violence is perceived as a mechanism of social control that maintains the subordination of women to men. Violence against women derives from a social system whose values and representations assign women the status of dominated subject. Maryse Jaspard: The ultimate consequences of violence against women in the couple are that of tens or hundreds of women killed each year, in different countries, by their partners or ex-partners.
Rape
Rape is a global reality. In both rich and poor countries, despite cultural, religious and social differences, women are still often seen as mere objects. Sandrine Treiner: “Rape is without any doubt the most obvious form of domination exercised, in a violent way, by men over women. ” In it the atavistic icons still present in the mind of man, which is known as machismo, is implied: it implies a contempt of the woman considering it as mere object destined to satisfy the sexual appetites and the conviction that the woman must be submitted to the man .
It does not mean to consider woman inferior to the man in a matter of degree but to consider it an inferior being, a being with whom all kinds of excesses can be committed.
More than 14% of American women over the age of 17 admit to being raped. This figure could be extrapolated to other Western societies. And although this percentage may fall in countries (8% in Canada , 11.6 in Switzerland, 5.9 in Finland ), in South Africa, one of the countries with the most worrisome problem, the percentage rises to 25% with 1,500,000 violations every year. Again it is the area of the family that produces the highest percentage of violations, probably more than 70%.
The figures underscore the extent of rape as an abuse of power and trust, and blunt the guilty tendency of so many societies that the victims of rape are reckless women with risky behaviors: provocative outfits, late night outings, Etc. Sandrine Treiner : It would be women with higher levels of training and independence who would be most likely to be raped. They would be more exposed to being raped those women with more determination to the unwanted sexual requirements; which would indicate that many violations do not occur when women give in to sexual relations imposed.
As for the fact of the violation should be added that of the imposition of unwanted sex, a form of rape that would not figure in the statistics. Sexuality is not always a choice for the adolescent: 15.4 per cent of the girls stated “having suffered one or more sexual relations” under coercion “or” by force “. Among them, three-quarters of the relationships imposed were by young people and, more often, by well-known young people.
Raquel Osborne : Rape produces devastating effects that go beyond those caused by violence. Women who are raped may fall into deep depression, may become suicidal, may change their character becoming more withdrawn, fall into alcohol or drugs , … AIDS or become pregnant of their aggressor are also possible consequences.
The women victims of the rape suffer a double aggression, the one of the aggressor is added that of the family and the community. The raped woman is stigmatized by a family and a society that put their honor on her body. According to which cultures can be killed by members of their own family to “wash their honor” or suffer their rejection and that of the community.
The truth is that the Iraqi tribal tradition leaves them no choice: when a woman is “defiled” by rape or extramarital sex, she is endangering the honor of her family and the whole tribe. Rape is retaliated with, but the first thing is to eliminate the “stain”, for which it is necessary to physically eliminate the woman.
Rape as a weapon of war
Cécile Hennion : In times of war women become targets to punish the enemy community. The wars in Bosnia and Rwanda revealed the reality of systematic violations in times of war, in the present and in history.
You will never have certain figures on these facts, the feeling of shame of the victims will mostly keep them silent and also, to these violations, in many cases, the murder follows. It is estimated that for each report there have been 100 unreported cases.
In the woman’s body the hatred towards the enemy and the anxieties of its destruction are staged: the rape can be public, in the presence of its relatives; parents and family are forced in turn to rape their daughters and loved ones. Women, girls and boys would be the chosen victims. All in an attempt to annul them as people and to perpetuate the victory over the subjugated community carrying their wives with the children of their enemies.
Rape is the crime of desecration par excellence against the female body, and, consequently, against all promise of life of the community as a whole. Hence, it can be defined anthropologically as an attempt to invade the historical space of the other by inserting into the family tree the son of the “ethnic” enemy. (Véronique Nahoum Grappe)
Sexual exploitation
According to United Nations sources, during the decade 1990-2000, trafficking in persons destined for prostitution claimed 33 million victims, three times more than the traffic of African slaves for four hundred years, estimated at 11,500,000 people.
This, too, is a universal crime. Women caught with deception or by force can belong to any country, especially countries where the population suffers from economic deprivation or countries at war, and the destination can be their own country or any other, in this case, mainly rich countries. Sexual exploitation makes victims into slaves. Pimps are enriched by keeping victims in subhuman, frightened and threatened conditions, forced to engage in prostitution under exploitative conditions.
From feminism it is seen as a means to combat this trafficking to combat prostitution, to end the sex trade which, they consider, degrades women. The debate on prostitution is open, there are groups, including groups of women dedicated to prostitution, who consider this election a right, and feminist organizations willing to eradicate it.
Ablation of the clitoris
Clitoral ablation, also known as female genital mutilation (FGM), is another form of violence against women. It is estimated that this is practiced annually on two million women. Ablation reduces women to “a mere reproductive function” by nullifying their sexuality .
The consequences of FGM begin at the time of the intervention with unbearable pain and the possibility of causing the victim’s death. prolonging the sequelae [definition: an abnormal condition resulting from a previous disease.] during the rest of her life with chronic pains, problems during childbirth and making it impossible for the woman to have satisfactory sexual relations.
To the physical consequences should be added psychic: the woman who has been ablated is aware of the mutilation to which she has been subjected and can lose her self-esteem. It is the most visible expression of man’s efforts to dominate the woman, its purpose would be to “calm” the sexual inclinations of women and “guarantee their fidelity to the husband.”
Ablation is practiced mainly in communities of sub-Saharan African countries and, although mostly practiced by Muslim communities, it is also practiced in animist, Christian and Jewish communities.
Among the countries where ablation is practiced are Nigeria , Senegal , Sudan , Egypt , Ethiopia (mostly Christian), Pakistan , Indonesia , Malaysia , … “It is a cultural and non-religious tradition, even if it is in the Islamic countries where it is most frequently practiced.
In most Muslim communities, ablation is not applied, but the social and religious imaginary has associated it with Islam. “In many cases, ablation is carried out in secret by the communities that practice it. It is a tradition very difficult to eradicate since parents, especially mothers, though still disagreeing, feel obliged to practice it on their daughters in fear of not being able to marry them.
Femicide
Femicide is the homicide of women motivated by their status as a woman. It is a more specific term than homicide and would serve to give visibility to the ultimate motivations of a majority of women’s homicides: misogyny and machismo; being “the most extreme form of violence against women”.
Femicide is the crime against women on grounds of gender. It is an act that does not respond to a conjuncture or specific actors, since it takes place both in times of peace and in times of armed conflict and female victims do not have a unique profile of age range or socioeconomic status. However, there is a greater incidence of violence in women of reproductive age. The perpetrators of the crimes do not respond to a specificity since these acts can be carried out by persons with whom the victim maintains an affective, social or social bond, such as family, couples, lovers, boyfriends, partners, spouses, ex-offenders, ex-spouses or friends.
It is also done by well-known people, such as neighbors, co-workers and students; just as by unknown to the victim. It can also be perpetrated individually or collectively, and even by organized gangs.
Gender violence
The term gender violence is also frequently used. It would be a less concrete expression and, in a way, soften the true nature of violence against women.
Less concrete because it would refer to the violence practiced by both sexes; and, in a sense, it would be sweetened, since it obviates a factor that is not symmetrical, which is only caused in the violence of man against woman: the feeling of superiority and domination of the latter over her and, more extensively, machismo. The same would occur with the terms “sexist violence” and “partner violence”.
The term “gender violence” is the English-language translation of gender-based violence or gender violence, a widespread expression following the Congress on Women held in Beijing in 1995 under the auspices of the United Nations.
Participation of women in decision-making
The participation of women is a basic requirement for consolidating democracy. However, both in times of peace and especially in times of war, the presence of women in decision-making bodies is rather scarce. That is why UNIFEM works to remedy this situation. The maximum participation of women, in equal conditions with men, in all fields, is indispensable for the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace. Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. In Africa , UNIFEM support and efforts helped the activists in the Democratic Republic of the Congo to ensure that the Constitution recognized the full participation of women in peace-building. The Sierra Leone Truth and Reparations Commission currently includes a witness program to help women report gender-based violence. In Afghanistan and Peru UNIFEM worked closely with the delegates of the Loya Jirga and the Truth Commission respectively to ensure that the Afghan Constitution guarantees women’s equality and Justice and Reparation declares rape as a weapon of war.
Situation of violence in Cuba
Cuba exists in the context of this world and survives amidst manifestations of a sexist culture despite everything we have accomplished, especially in education and health. This is added to the economic crisis in which the country lives, aggravated by the blockade of the EE . as a fact of systematic violence that transcends the social and personal aspects of daily life.
Violence in Cuba is conditioned by the economic, political and social processes that took place over 500 years, from the encounter of European and American cultures with the process of cultural identity, transculturation of Spanish and African cultures, prejudices and petty-bourgeois weaknesses were occurring in the course of our country, acts opposed to the exercise of women’s social equality.
Cuban women have all the possibilities to achieve their maximum development and occupy a place in society, and which does not depend on man, but on their intelligence, efficiency and work performance.
Legal status
According to the penal codes of different countries or the criminalization of domestic violence, we find regions where it is not contemplated in its legislation and is passively tolerated by the state.
Addressing a subject as delicate as the one in question generates resistance, and can cause discomfort, defensive attitudes and even aggression, in some cases. People may feel vulnerable when they are discovered in situations they are often not aware of.
Unfortunately, slowness in the evolution of beliefs is one of the essential facts in history. The influence exercised by the past in the elaboration of the present modes of thinking, provides the resistance of values 0ik\and customs of the millenarian patriarchal society.
In Cuba, the type of society in which we live does not engender structural or institutional violence; on the contrary, the principle of equality, non-discrimination is incorporated into all laws and policies of the country, our society is not characterized by mistreatment, without However in the private world of the family there are couples where these manifestations survive, but in general the community rejects such behavior.
Violence in these times has acquired social resonance, not because it occurs more frequently but because today these behaviors are better known and studied.
See also
Violence
Dynamics of domestic violence
Domestic Violence
Marital violence
Child abuse
Sources
Salazar Jamieson, Felipe E. Women, Violence, Psychosocial Factors. I work to opt for the Master’s Degree in Social Psychiatry. City of Havana 2002.
INFOMED. Domestic violence. NC. 25 August 2005.
Artíles de León, Iliana. Violence and Sexuality. Violence. ED Technical Scientist, 2001: 24-85.
Cervera Estrada, Lef et al. Behavior of Violence Intrafamiliar Revista Cubana de MGI. Domestic violence. Gender focus. April.2002.
http://en.wikipedia.org [United Nations Declaration]
http://en.wikipedia.org [Belem do Para Convention]
http://en.wiki . Fund_of_Development_of_United_Nations_for_the_Woman “
http://en.wikipedia.org . Violence against women
https://www.ecured.cu/Violencia_contra_la_Mujer.
Chávez was to Bolívar as Fidel was to Martí
- English
- Español
Chávez was to Bolívar as Fidel was to Martí
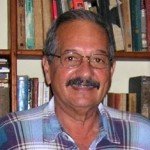
By Manuel E. Yepe
http://manuelyepe.wordpress.com/
Exclusive for the daily POR ESTO! of Merida, Mexico
Translated and edited by Walter Lippmann.
https://walterlippmann.com/chavez-was-to-bolivar-as-fidel-was-to-marti/
Distant in time but so similar in their ideas that the dates cannot separate their lives, Bolívar and Martí were born, as if by history’s mandate, to serve the noblest ideals of the emancipation of Latin America. Three–quarters of a century after Simón Bolívar’s death, Jose Marti warned that what the Liberator had not been able to do was yet to be done, and so he dedicated his enormous talent to it and gave his life for it.
Cuba’s national hero soon realized that America was not what the great Venezuelan had dreamed of. He knew that the misery and inequality of the continent stemmed from the unjust administration of the freedom that the great Bolívar had won for America.
Bolívar and Martí dreamed, each in his time, of the impregnable union and integration of the peoples that had won independence from Spain. The Gran Colombia unveiled to Bolívar as much as to Martí the idea of uprooting from the Cubans the divisions that had ruined the 10–year War “in order to avoid, through the independence of Cuba, that the United States would fall, with full force, on the peoples of our America.” Martí founded the Cuban Revolutionary Party to correct that evil, which would, like a merger of wills lead to Cuban independence from Spain. That is why he remembered Bolívar when he repeatedly spoke in his effort to add consciousness and arms to the will for independence.
Thanks to the unity that Martí had forged in the revolutionary ranks, when the United States –without being called upon by the Cubans to do so– intervened in Cuba’s war for independence. A Cuban victory was near and inevitable, the patriotic sentiments in the island were too strong to be ignored. The seed of Martí’s patriotism had germinated and its fruitfulness could not be frustrated by converting Cuba into a colony, not even by means of pseudo-independence.
In his longing for freedom, for a Cuba that was still enslaved, Martí remembered Bolívar, more than half a century after his death, as “a truly extraordinary man”. Martí wondered, for himself and his audience, what place the Liberator would hold in Hispanic American history.
Almost a century after Marti’s founding of the Cuban Revolutionary Party, and almost two years after the birth of the Liberator, in 1982, Venezuelan captain Hugo Chávez endorsed the words of the Cuban apostle when he said “Bolívar still has something to do in America”, referring to Bolívar ‘s unfinished work on the continent.
“Because what Bolívar did not do, remains without being done today,” emphasized captain Hugo Chávez. And he went on: “But there sits Bolívar , watchful and frowning, on the rock of creation in the sky of America, with the Inca beside him, and the bundle of flags at his feet. There he is, still wearing his campaign boots… “
Where will Bolívar go?, Martí had asked many decades before. And the answer seems to have been heard clearly by the young and idealistic Captain Hugo Chávez: “Arm in arm with men, to defend the land where humanity will be most blessed and beautiful, from the new greed and the stubborn old spirit!”
On the 109th anniversary of José Martí’s death in combat, on May 19, 2004, Hugo Chávez, then president of Venezuela, recalled the decision that accompanied the Cuban hero “building the homeland that was stolen and denied to us many times”.
Chávez, while imprisoned in the barracks in Venezuela, was able to read Martí, and the imprint of the Cuban leader was marked in his soul. He showed the imprint that the Cuban apostle left on him when he acknowledged in him, “a value bordering on audacity, temerity and glory. Martí had never fought in wars, arms in hand, but it was he who armed the Revolution, traveled the Caribbean, even the United States, seeking support. He brought together ideas and logistics, united the different trends that existed in Cuba; but, as he had not fought until then, he wanted to go to fight … “.
And fighting, he gave his life to his homeland, not without first confessing –in an unfinished letter to his Mexican friend Manuel Mercado– that all that he had done in his life with his life was to prevent, with Cuba’s independence, that the United States fell, with all its great force on the nations of “our America”.
On July 26, 1953, Fidel Castro credited Marti, with the merit of having conceived, organized and directed the assault on the Moncada Barracks. This opened the revolutionary process that led to today’s Cuban reality. Similarly, the call to the Bolívar ian Revolutionary Movement, coming from the hand and mind of Hugo Chávez, brought a new hope for Latin America which has always recognized Bolívar as its true promoter.
September 28, 2017.
CHÁVEZ ES A BOLIVAR LO QUE FIDEL A MARTÍ
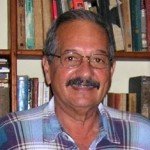
By Manuel E. Yepe
http://manuelyepe.wordpress.com/
Exclusivo para el diario POR ESTO! de Mérida, México.
Distantes en el tiempo pero tan semejantes en sus ideas que las fechas no pueden separar sus vidas, Bolívar y Martí nacieron, como por mandato de la historia, para servir a los más nobles ideales de la emancipación de América Latina. Tres cuartos de siglo después de la muerte de Simón Bolívar, José Martí advirtió que lo que no había podido hacer el Libertador estaba aún por hacerse, dedicó a ello su enorme talento y entregó su vida a esa causa.
Supo prontamente el héroe nacional cubano que América no era lo que el gran venezolano había soñado. Sabía que la miseria y la desigualdad del continente derivaban de la injusta administración de la libertad que para América había ganado el inmenso Bolívar.
Bolívar y Martí soñaron, cada uno en su momento, con la unión inexpugnable y la integración de los pueblos independizados de España. La Gran Colombia desveló a Bolívar tanto como a Martí la idea de arrancar de los cubanos las divisiones que habían echado por tierra la Guerra de los 10 años “para evitar con la independencia de Cuba que Estados Unidos cayera, con esa fuerza más, sobre los pueblos de nuestra América”. Martí fundó para corregir ese mal el Partido Revolucionario Cubano como aglutinador de voluntades que conducirían a materializar la independencia cubana de España. Por eso recordaba a Bolívar cuando hablaba sin descanso para sumar conciencias y brazos a la voluntad independentista.
Gracias a la unidad que forjó Martí en las filas revolucionarias, cuando Estados Unidos intervino -sin ser llamado por los cubanos a hacerlo- en la guerra cubana por la independencia y ya era próxima e inevitable una victoria cubana, los sentimientos patrióticos en la isla eran demasiado fuertes como para ser ignorados. La semilla del patriotismo martiano había germinado y su fructificación no pudo frustrarse con la conversión de Cuba en una colonia, ni siquiera con el invento de la seudoindependencia.
En su sueño anhelante de libertad para una Cuba que todavía era esclava, Martí evocaba a Bolívar, a más de medio siglo de su muerte, como “un hombre verdaderamente extraordinario” y se preguntaba, para sí y para sus auditorios, qué sitio ocuparía el Libertador en la historia hispanoamericana.
Casi un siglo luego de la fundación por José Martí del Partido Revolucionario Cubano, y a casi dos del natalicio del Libertador, en 1982, el capitán venezolano Hugo Chávez hizo suyas las palabras del Apóstol cubano al referir que “Bolívar tiene qué hacer en América todavía”, refiriéndose a la obra inacabada de Bolívar en el continente.
“Porque lo que Bolívar no dejó hecho, sin hacer está hoy”, enfatizó el capitán Hugo Chávez. Y siguió: “Pero así está Bolívar, vigilante y ceñudo, en el cielo de América, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él, calzadas aún las botas de campaña…”.
¿A dónde irá Bolívar?, había preguntado Martí muchas décadas antes. Y la respuesta parece haberla oído claramente el joven e idealista capitán Hugo Chavez: “¡Al brazo de los hombres, para que defiendan de la nueva codicia y del terco espíritu viejo la tierra donde será más dichosa y bella la humanidad!”
En el aniversario 109 de la caída en combate de José Martí, el 19 de mayo de 2004, Hugo Chávez, ya presidente de Venezuela, recordaba la decisión que acompañaba al héroe de la isla antillana de “construir la Patria que nos robaron y nos negaron tantas veces”.
Chávez, quien preso en los cuarteles de Venezuela, pudo leer a Martí, sembró en su alma la huella del líder cubano. Daba fe de la impronta que el Apóstol cubano dejó en él al reconocerle, “un valor rayano en la audacia, en la temeridad y en la gloria. Martí no había combatido nunca en guerras, con armas en la mano, pero fue quien armó la Revolución, viajó por el Caribe, incluso por Estados Unidos, buscando apoyo. Armó las ideas y la logística, produjo la unión de las distintas corrientes que había en Cuba, pero como él no había combatido hasta entonces, quiso ir a combatir…”.
Y combatiendo entregó su vida a su Patria, no sin antes confesar, en carta inconclusa a su amigo mexicano Manuel Mercado, que todo cuanto en silencio había tenido que hacer en su vida era por evitar con la independencia para Cuba, que los Estados Unidos cayeran, con esa fuerza más sobre las naciones de “nuestra América”.
Así como el 26 de Julio de 1953 Fidel Castro cedió a Martí el mérito de haber concebido, organizado y dirigido el asalto al Cuartel Moncada que dio inicio al proceso revolucionario que condujo a la realidad cubana de hoy, la arenga del Movimiento Bolivariano Revolucionario, que de la mano y la mente de Hugo Chávez inauguró una nueva esperanza para América Latina ha reconocido siempre a Bolívar como su promotor verdadero.
Septiembre 28 de 2017.
Acoustic Manipulation Against Cuba
- English
- Español
Acoustic Manipulation Against Cuba
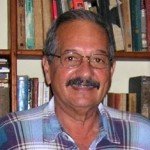
By Manuel E. Yepe
http://manuelyepe.wordpress.com/
Exclusive for the daily POR ESTO! of Merida, Mexico
Translated and edited by Walter Lippmann.
The largest US association of travel organizers in Cuba, after holding an assembly of its members, issued a statement in which it unanimously disagrees with the decision of the US State Department to withdraw 60% of its Embassy staff from Cuba. Havana and its warning to US citizens to avoid their trips to Cuba.
As a result, the US Consulate in Havana suspended the issuance of visas for travel to the United States indefinitely, although it will continue to provide emergency services to US citizens when they are in Cuba.
The motivation for these actions is that it has been known that 21 US diplomats accredited in Havana have reported hearing problems of unknown origin.
“From the evidence available to date and from the fact that the State Department asserts that no other American citizen has been affected, we believe that such a decision is unjustified and, therefore, we will continue to organize trips to Cuba and encourage others to do so.” said Bob Guild, Co-Coordinator of RESPECT (Responsible Ethical Tourism of Cuba), a professional association made up of 150 representatives of travel agents, tour operators and other service providers related to trips to the island founded in December of 2016, on the anniversary of the opening of the Cuban-American dialogue.
Guild emphasized that US law allows citizens and US residents to travel to Cuba and there is no provision from the State Department that would in any way prohibit US citizens from visiting the island.
At the aforementioned RESPECT meeting, representatives of US commercial airlines traveling to Cuba express their intention to continue to do so.
Gail Reed, founder of the scientific journal MEDICC and deputy coordinator of RESPECT, said categorically in the proposal that “Cuba remains a very safe destination for travelers from the United States.”
At the invitation of the Cuban authorities, the FBI was in Havana earlier looking for evidence of what the United States has described as “sonic attacks” causing hearing loss and other symptoms, but its agents found no device or other evidence to explain the mystery.
None of the 500,000 US visitors to Cuba this year2017 have reported similar health problems and, according to Secretary of State Tillerson’s statement last week, “we have no reports from any other US citizen who has been affected …”.
Neither have had detours approximately two million deturistas of other countries that has visited Cuba in what goes of the present year.
Not a single guest has experienced in Cuba problems related to “hearing loss” or other health claims that concern the Trump administration.
Of the many thousands of foreign guests who were in Cubacuando the island was recently whipped from one end to the other by Hurricane “Irma” not one was damaged. Cuba remains one of the safest nations in the world for its guests and there are no drug wars, no terrorism, no arms trafficking, no gang wars, no kidnappings, no tropical pandemics.
The president of AFSA , an association representing 15,000 US diplomats around the world, Barbara Stephenson, has opposed any decision to withdraw diplomats from Cuba. He said that his members are against the reduction of the Embassy staff in Havana and that they are prepared to continue their mission regardless of whether there are real health problems. “We have to stay in the field and play,” Stephenson said.
In response to Washington’s move to reduce its embassy’s diplomatic staff in Cuba, Josefina Vidal, the Director General of US Affairs in the Cuban Foreign Ministry, called the decision a precipitous decision and considered that this will affect bilateral relations and cooperation in areas of interest mutual. Vidal had urged the United States not to politicize the issue and insisted that Cuba needs active cooperation from the US authorities to reach a definitive conclusion.
Obviously, we are in the presence of a new maneuver against Cuba of the sectors of the extreme right terrorist in the foreign policy of the American government. The insistence on the issue of representatives as representative of these sectors of US diplomacy as Republican Senator Marco Rubio confirms this hypothesis.
October 2, 2017.
MANIPULACION ACÚSTICA CONTRA CUBA
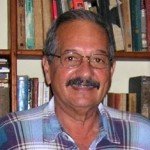
By Manuel E. Yepe
Exclusivo para el diario POR ESTO! de Mérida, México.
http://manuelyepe.wordpress.com/
La mayor asociación estadounidense de organizadores de viajes a Cuba,luego de efectuar una asamblea de sus miembros, emitió una declaraciónen la que discrepa, por unanimidad, de la decisión del Departamento deEstado de su país de retirar el 60 % del personal de su Embajada de laHabana y de su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de queeviten sus viajes a Cuba.
Derivado de ello, el Consulado estadounidense en La Habana suspendiópor tiempo indefinido la expedición de visas para viajar a EstadosUnidos, aunque seguirá prestando servicios de emergencia a losciudadanos estadounidenses cuando están en Cuba.
La motivación que se argumenta para estas acciones es que se habíaconocido que 21 diplomáticos Usamericanos acreditados en La Habana hanreportado problemas auditivos de origen ignorado.
“A partir de la evidencia disponible hasta el momento y del hecho deque el Departamento de Estado afirma que ningún otro ciudadanoestadounidense han sido afectado, creemos que tal decisión esinjustificada y, por tanto, continuaremos organizando viajes a Cuba yanimando a otros a hacerlo”, declaró Bob Guild, Co-Coordinador deRESPECT (por las siglas en ingles de Turismo Ético Responsable deCuba), una Asociación profesional integrada por 150 representantes deagencias de viajes, turoperadores y otros prestadores de serviciosrelacionados con los viajes a la isla fundada en diciembre de 2016, enel aniversario de la apertura del diálogo cubano-estadounidense.
Destacó Guild que las leyes estadounidenses permiten a los ciudadanosy residentes estadounidenses viajar a Cuba y no hay disposición algunadel Departamento de Estado que de alguna manera prohíba a ciudadanosde Estados Unidos visitar la isla.
En la arriba citada reunión de RESPECT, los representantes de lasaerolíneas comerciales de Estados Unidos que viajan a Cuba expresaronsu intención de continuar haciéndolo.
Gail Reed, fundadora de la revista científica MEDICC yvice-coordinadora de RESPECT, destacó categóricamente en la propiareunión que “Cuba sigue siendo un destino muy seguro para los viajerosde Estados Unidos”.
Por invitación de las autoridades cubanas, el FBI estuvo en La Habanaanteriormente buscando evidencias de lo que Estados Unidos ha descrito como “ataques sónicos” causantes de hipoacusia y otros síntomas, perosus agentes no encontraron dispositivo alguno u otra evidencia queexplicara el misterio.
Ninguno de los 500,000 visitantes de Estados Unidos a Cuba en este año2017 ha reportado problemas de salud similares y, según declaración deSecretario de Estado Tillerson de la semana pasada “no tenemosinformes de ningún otro ciudadano estadounidense que haya sidoafectado…”.
Tampoco han tenido contratiempos aproximadamente dos millones deturistas de otros países que ha visitado a Cuba en lo que va delpresente año.
Ni un solo huésped ha experimentado en Cuba problemas relacionados con”pérdida auditiva” u otros reclamos de salud que preocupan a laadministración de Trump.
De los muchos miles de invitados extranjeros que se hallaban en Cubacuando la isla fue recientemente azotada de una punta a la otra por elhuracán “Irma” ni uno solo sufrió daños. Cuba sigue siendo una de lasnaciones más seguras del mundo para sus huéspedes y, además, tampocohay guerras por la droga, ni por terrorismo, ni por tráfico de armas,ni guerras de pandillas, ni secuestros, ni hay pandemias tropicales.La presidenta de AFSA, asociación que representa a 15,000 diplomáticosde Estados Unidos en todo el mundo, Barbara Stephenson, se ha opuestoa cualquier decisión de retirar los diplomáticos de Cuba. Dijo que susmiembros están en contra de la reducción del personal de la Embajadaen La Habana y que están preparados para continuar a su misiónindependientemente de que hubiera problemas de salud reales osupuestos. “Tenemos que permanecer en el campo y en el juego”, alegóStephenson.
En respuesta a la medida de Washington de reducir el personaldiplomático de su Embajada en Cuba, Josefina Vidal, Directora Generalde asuntos de Estados Unidos en la Cancillería cubana, calificó ladecisión de precipitada y consideró que ello afectará las relacionesbilaterales y la cooperación en áreas de interés mutuo. Vidal habíainstado a los Estados Unidos a no politizar el asunto e insistió enque Cuba precisa de una activa cooperación de las autoridadesnorteamericanas para llegar a una conclusión definitiva.
Evidentemente, estamos en presencia de una nueva maniobra contra Cubade los sectores de la extrema derecha terrorista en la políticaexterior del gobierno estadounidense. La insistencia en el asunto depersoneros tan representativos de esos sectores de la diplomaciaestadounidense como el senador republicano Marco Rubio confirma estahipótesis.
Octubre 2 de 2017.
Trump Against the Rest of the World
Trump Against the Rest of the World at the UN
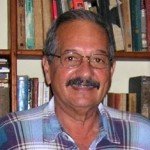
By Manuel E. Yepe
http://manuelyepe.wordpress.com/
Exclusive to the daily POR ESTO! of Mérida, Mexico.
http://manuelyepe.wordpress.com/
Translated and edited by Walter Lippmann.
The speech with which Donald Trump, as President of the country that hosts the world’s largest organization, inaugurated the 72nd session of the United Nations General Assembly, overshadowed even more the prospects for peaceful coexistence in the world. Far beyond offering evidence of his disrespect for the international community as a whole. Trump was particularly direct with regard to some of the most representative world powers, such as China, Russia, India and Iran, among others.
Perhaps It was Iranian President Hassan Rouhani, who had the most ingenious and educated response to Trump’s speech, which had been full of calls for violence, along with his arrogance, haughtiness and total disrespect for the world organization. When all the dignitaries present hoped that the Iranian leader would respond with justified indignation to Trump’s insulting characterization of his government as “a corrupt dictatorship behind the false appearance of democracy,” the Iranian leader contrasted Trump’s uncultured rhetoric with a fine reference to Persian literary masters of the twelfth and thirteenth centuries.
“In order to promote our culture, civilization, religion and revolution, we enter into peoples’ hearts and capture their minds. We recite poetry and spread our philosophy in speeches. Our ambassadors are our poets, mystics and philosophers. We have flown to the shores of this side of the Atlantic through Yalal Al-Din Rümi extending our influence throughout Asia with Saadi (Musarrif ibn Muslih). We have already captured the world with Hafiz (Sams al-Din Muhammad), and we do not need new conquests, “quipped the head of the Persian government.
Rouhani used the word “moderation” no less than ten times, contrasting with Trump’s repeated use of the words “violence, chaos and bloodshed.” He even recited a poem with many healthy tips:
“Moderation seeks neither isolation nor hegemony; and it does not imply either indifference or intransigence”.
“The path of moderation is the way of peace; but a just and inclusive peace: not peace for a nation and war and agitation for others. Moderation is freedom and democracy; but in an inclusive and comprehensible way.”
“Do not pretend to promote liberty in one place by supporting dictators elsewhere; moderation is synergy of ideas and no dance of swords; the path of moderation nourishes beauty. Exports of lethal weapons are not beautiful; peace is.”
Dozens of heads of state, presidents of governments and other senior officials of the countries represented in the United Nations contributed to this 72nd session of the highest global organization without appealing to the arrogant language of Trump.
The United States, the dominant imperialist power in these times, now has a president at its head whose evident ineptitude confirms the total incapacity of the capitalist system to represent a unifying role of the world community that would serve to confront old and new challenges that stand in the way of survival.
It would seem that the spectacle offered by the UN General Assembly evidenced the fragmentation in which humanity lives. This starts with the distance between the head of state and government of the United States and his own people, and the insurmountable contradiction between the dominant power and the rest of the world .
When humanity’s articulated response to the challenges that are being imposed on it by nature is most needed, the President of the United States opposes everything positive that the international community has advanced in its fight against climate change.
The nearer the world has been to atomic war since the United States dropped its weapon on Japan, Trump announces the desire to “destroy” a nation possessing nuclear weapons, one which is not willing to sacrifice its sovereignty to imperialist impertinence.
Trump boycotts long-negotiated compromises for high-level nuclear issues with North Korea and with Iran in whose development his predecessors played sterner roles than he.
Today the planet needs the United Nations all the more as a center to harmonize the efforts of nations to achieve their common ends, to fulfill their role of maintaining world peace and security, to eliminate threats of war, to suppress acts of aggression and other breaches of peace. By contrast, the United States –in the voice and presence of its highest representative– boasted of its power to mobilize and railed against the world organization itself without sparing all kinds of lies.
September 25, 2017.
Dutch bank obstructs post-Irma aid to Cuba

Dutch bank obstructs post-Irma aid to Cuba

The German-Cuba Friendship Association
is the oldest solidarity organization with the island in Germany.
Translated and edited by Walter Lippmann for CubaNews.
The weekend before last, Cuba was a victim of Hurricane Irma. Since then we have received more than sixty thousand euros in the accounts of the FRA-Cuba Friendship Association ( Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba ). This huge figure is not enough to cover the material damages that “Irma” left in the country, but donations are always welcome and necessary.
In this situation, the ING NGB bank becomes a blocking factor, allied to the US’s adverse policies towards Cuba. A friend from Cuba, based in the Netherlands, wanted to deposit a donation in the account of our Friendship Association RFA-Cuba. On the grounds that ING does not carry out transactions that have “direct or indirect reference to certain countries”, namely Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria, the bank rejected the receipt and transfer of the sum .
The bank stated: “In connection with the above policy we can not carry out your order. The amount will be deposited into your account again. “
The FRA-Cuba Friendship Association states that the necessary normalization of relations between Cuba and the member states of the European Union can only be possible through the end of the United States blockade against Cuba, which is still supported by some states members of the EU.
In the EU there are also tight conditions for Cuba, for transactions and extra costs increases for freight or credit. The example of the ING bank shows that only our name (in which the word “Cuba” is a natural part) can be an obstacle to an economic and financial exchange with Cuba.
The FRA-Cuba Friendship Association calls on all people of good will to resist the blockade against Cuba and to help the Cuban people just now when millions are mourning damages. In this endeavor Cuba will never submit, whatever the obstacle that is put in the way. Cuba will be free while opting for the road to socialism.
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba
Federal Office of the FRA-Cuba Friendship Association
Cologne, September 19, 2017
Tougher Penalties for post-Irma Crimes
Tougher Penalties for post-Irma Crimes
By Enrique Valdés Machín
September 15, 2017 13:44
Photo: ACN/Marcelino Vázquez Hernández
Translated and edited by Walter Lippmann.

Floods near the N and 15, caused by the penetration of the sea, after the scourge of Hurricane Irma, in the municipality Plaza de la Revolución, in Havana, on September 10, 2017. ACN FOTO / Marcelino VAZQUEZ HERNANDEZ./oca
Havana, Sep 15 (ACN) Criminal conduct perpetrated during the passage of Hurricane Irma through Cuba, as well as those that violate the normal recovery process, will be punished with all the rigor of the law, said Yamila Peña, deputy prosecutor chief of the Attorney General of the Republic.
During a meeting with the press, the deputy prosecutor said that the investigation process continues against a group of citizens, many of them with a provisional custody order, for crimes of disobedience, attacks on and alteration of public order, among others, whose results will be subsequently reported.
From what has been confirmed in the Criminal Code and the Criminal Procedure Law of Cuba, and without violating any Due Process guarantees, the accused, faced with severe penalties, will be liable for their actions before the People’s Provincial Court, Peña explained.
According to Peña, during Irma’s passage through Cuban territory, the Attorney General, in fulfillment of its functions as guarantor of Socialist Legality, maintained, from the first moment, the vitality of its services, even in the most intricate places and even under adverse conditions.
This, he said, aims to ensure consumer protection and the proper use of resources destined for recovery.
We also watch for the correct use of food destined to homes for children without family shelter and the homes for the elderly and children without family, the people in temporary shelters (because their homes were damaged by the hurricane) and the food processing plants, he stressed.
It is not a question, he argued, of supplanting the functions of management cadres and administrative officials, but of being present to control this recovery process, to face and to anticipate, as far as possible, criminal behavior that is exacerbated under complex situations such as this.
Among the crimes are price alteration, speculation, consumer deception, which must be denounced by the population both in the units of the National Revolutionary Police and by the Single Line of the Public Prosecutor’s Office, the mailboxes located in each of their installations in the different instances and by the telephones 080212345, 7 2069073, 7 2069077 and 7 206 9088, indicated.
Peña insisted that what is important now is to reinforce prevention, to explain to the population how much is being done in favor of recovery, and to maintain the principle of zero impunity in the face of violations of the provisions.
Subscribe to Blog via Email
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

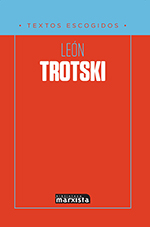
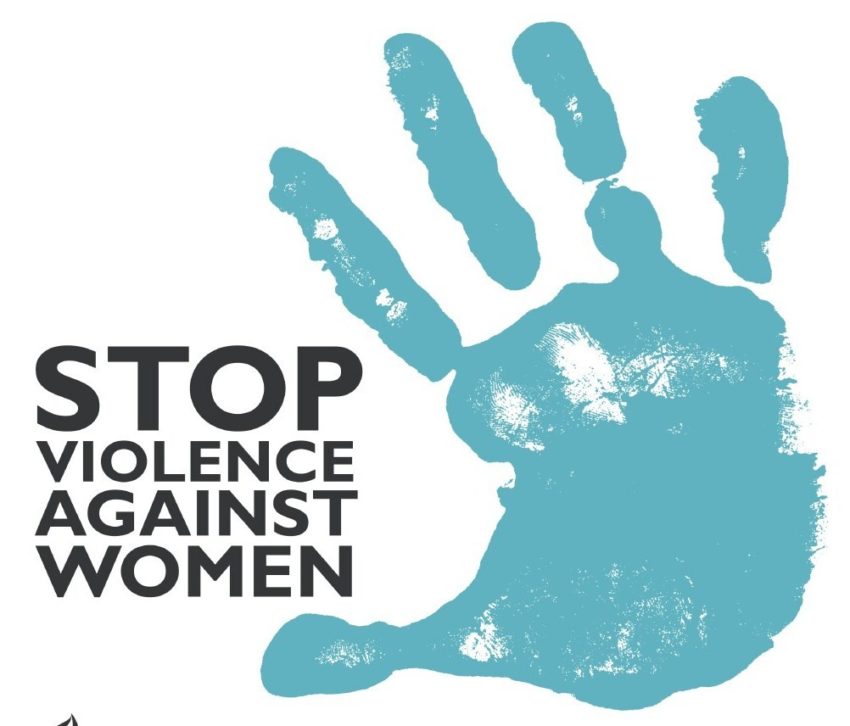
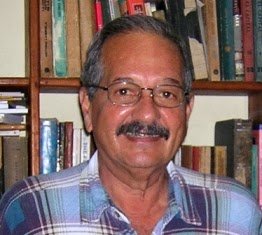
You must be logged in to post a comment.